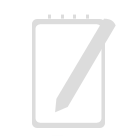"Primero Carlos que rey". Con esta conocida frase le gustaba a Carlos III recordar que, pese a todos los oropeles que rodeaban a los monarcas en el siglo XVIII, él nunca olvidaba que era un hombre como los demás. Así lo demostró a lo largo de los 29 años que fue rey de España (y los 25 que lo fue en Nápoles y Sicilia). En efecto, pocos monarcas mostraron en su vida diaria tan escaso gusto por el boato, las ceremonias y las diversiones de corte como Carlos III.
Ese talante se manifestaba ya en su vestuario. Como explica el conde de Fernán-Núñez, un ministro del rey que escribió una muy interesante Vida de Carlos III, no sólo "su vestido era el más sencillo y modesto", sino que incluso se resistía a renovarlo y aguantaba tanto como podía con las mismas prendas. "Estrenar vestido, zapatos o sombrero nuevo era para Su Majestad un martirio, y antes que se determinase a tomar el sombrero nuevo estaba éste a veces ocho días al lado del viejo, del que poco a poco se iba desprendiendo". Tampoco le gustaban los vestidos de gala, hasta el punto de que cuando tenía que ponérselos para alguna ceremonia, al volver a su habitación se los quitaba con alivio diciendo: "Gracias a Dios".
Carlos III no sólo vestía de forma sencilla, sino que se resistía a estrenar ropa nueva
Su carácter sencillo y escrupuloso hizo que al subir al trono decidiera mantener unas costumbres diarias fijas, que se repetían todos los días del año y allí donde estuviera. Cada jornada estaba pautada por el reloj. "Nunca se adelantaba ni atrasaba un minuto la hora que daba para cada cosa", escribió el mismo Fernán-Núñez, quien en su Vida explica con todo detalle el desarrollo de la jornada del rey.
El rey se despierta
A las 6 de la mañana entraba a despertar al rey su ayuda de cámara favorito, Almerico Pini. El monarca se aseaba, se vestía y rezaba durante un cuarto de hora. Para desayunar, a las 7, tomaba una taza de chocolate, mientras conversaba con los médicos, cirujanos y boticarios. Cuenta Fernán-Núñez que "cuando había acabado la espuma, entraba en puntillas con la chocolatera un repostero antiguo, llamado Silvestre, que había traído de Nápoles, y como si viniera a hacer algún contrabando, le llenaba de nuevo la jícara, y siempre hablaba Su Majestad con este criado antiguo". Tras el desayuno, Carlos III se bebía "un gran vaso de agua; pero no el día que salía por la mañana, por no verse precisado a bajar del coche".
Luego el rey iba a misa y a continuación se encerraba en su despacho para trabajar en los asuntos de Estado, desde las 8 hasta las 11. Carlos III quiso cumplir siempre con sus obligaciones como soberano y vigilaba que sus ministros hicieran lo propio. Como en una ocasión expresó su esposa, María Amalia de Sajonia: "Los secretarios se hallan todos llenos de terror y trabajan como fieras, más hacen en una semana que antes en seis meses". Por otro lado, por razones de economía, Carlos redujo la nómina de criados de corte e incluso fusionó las Casas del Rey y de la Reina a la muerte de su esposa, ocurrida apenas un año después de llegar a España a causa de la tuberculosis.
Almuerzo en público
A las 11 de la mañana, el rey recibía la visita de sus hijos y luego del confesor, así como del presidente del Consejo de Castilla y algún ministro. En una sala especial recibía a los embajadores. Luego llegaba el momento de tomar el almuerzo, que en las cortes reales de la época constituía toda una ceremonia. Felipe V, el primer Borbón en el trono español, había instituido la norma de que toda la familia real se reuniera para tomar idéntico menú en presencia de la corte. Carlos III, al quedar viudo, comía solo, pero en público. Un viajero inglés, el mayor Whiteford Dalrymple, contempló en 1774 la refección palaciega: "Toda la familia real come en público, pero cada uno separadamente; es de etiqueta el ir a hacer su corte en cada habitación durante las comidas [...] La última visita es para el rey [...] En la comida, los pajes traen los platos y los presentan a un oficial que los coloca sobre la mesa, mientras otro gentilhombre se mantiene cerca del rey para verter el vino y el agua, que prueba, y los presenta después de rodillas [...] El inquisidor mayor está también al lado del rey, un poco más lejos; y el capitán de los guardias, de cuartel, está al otro lado; los embajadores forman un círculo cerca de él".
El rey comía sólo en presencia de las autoridades del Estado y de los embajadores extranjeros
Frente a la mesa, el rey se comportaba siempre igual. "Aunque comía bien –dice Fernán-Núñez–, porque lo exigía el continuo ejercicio que hacía, era siempre cosas sanas y las mismas. Bebía dos vasos de agua templada, mezclada con vino de Borgoña, a cada comida, y su costumbre era tal en todo, que observé mil veces que bebía el vaso (que era grande) en dos veces, y la una llegaba siempre al fin de las armas que había grabadas en él».
Cacerías y cena privada
Después del almuerzo dormía la siesta, pero sólo en verano, porque en ningún caso podía dejar que cayera la tarde sin salir a cazar, su gran pasión. Esta afición la tenía desde pequeño y nunca la abandonó. Todos los días del año –excepto Viernes Santo– se adentraba junto a sus cortesanos por los inmensos terrenos de caza de los Sitios Reales (Aranjuez, La Granja de San Ildefonso, El Escorial), o bien, cuando estaba en Madrid, en la Casa de Campo y El Pardo. La caza era prácticamente la única diversión de Carlos III, dado que no mostró nunca interés por la música, el teatro o la literatura. Le servía para distenderse e incluso como remedio psicológico para evitar las depresiones que afectaron a su padre, Felipe V, y a su hermano, Fernando VI. En cambio, no puede decirse que hiciera mucho ejercicio físico, pues se limitaba a apostarse en un lugar desde el que disparaba cómodamente a los jabalíes y venados que los ojeadores conducían hasta su posición.
De vuelta a palacio, y no sin antes contar las presas cobradas durante la jornada de caza, Carlos III visitaba a sus hijos y nietos, atendía nuevamente el despacho y, si le quedaba un rato, se entretenía jugando al revesino (un popular juego de naipes). A diferencia del almuerzo, tomaba la cena en privado, a las nueve y media. Fernán-Núñez cuenta que "cenaba siempre una misma cosa, su sopa; un pedazo de asado, que regularmente era de ternera; un huevo fresco; ensalada con agua, azúcar y vinagre, y una copa de vino de Canarias dulce, en que mojaba dos pedazos de miga de pan tostado y bebía el resto".
Cada tarde del año, excepto Viernes santo, salía a cazar, su gran pasión
Terminaba con un plato de rosquillas cubiertas de azúcar y otro de fricasé (carne frita, después guisada), que solía repartir entre los perros que pululaban alrededor de su silla. Durante la cena, que duraba entre 15 y 20 minutos, el rey repetía siempre un curioso gesto: tras beberse el huevo, cogía la cucharilla y la lanzaba contra la huevera de forma que se quedara clavada en la cáscara. El gentilhombre de cámara debía retirar el plato con sumo cuidado. Por último, el monarca se retiraba a la cámara particular, donde rezaba unos minutos, se ponía el camisón, recordaba en voz alta la hora de despertarse a la mañana siguiente y se dormía.
Esta rutina se mantenía inalterable incluso cuando el rey viajaba a los Reales Sitios. En El Pardo estaba desde el 7 de enero hasta la víspera de Semana Santa, en que regresaba a Madrid. El primer miércoles después de Pascua salía a las 7 de la mañana hacia Aranjuez, donde residía hasta fines de junio. Volvía a la capital, y a mediados de julio marchaba a La Granja de San Ildefonso parando un día en El Escorial. En La Granja permanecía hasta principios de octubre, de donde pasaba a San Lorenzo y luego a Madrid. El rey mantuvo estas costumbres prácticamente hasta el final. "Qué, ¿creías que había yo de ser eterno? Es preciso que paguemos todos el debido tributo", dijo a un ministro en su lecho de muerte.