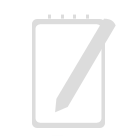El calor se abate inmisericorde sobre las áridas colinas del desierto de Judea en su descenso hacia el mar Muerto, pero concede un respiro dentro de la cueva en la que el arqueólogo estadounidense Randall Price se ha tendido boca abajo para escudriñar la grieta de la que ayer mismo extrajo una vasija para cocinar de bronce de 2.000 años de antigüedad.
«Esta cueva fue saqueada por beduinos hace unos 40 años –explica Price, profesor de investigación de la Universidad Liberty de Virginia–. Por suerte para nosotros no llegaron demasiado abajo. Confiamos en dar con el filón si seguimos excavando».
Cualquiera que haya oído hablar de las famosas cuevas contiguas al antiguo asentamiento judío de Qumrán sabe a qué filón se refiere. En 1947 unos jóvenes cabreros beduinos entraron a curiosear en una cueva cercana e hicieron uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX: siete rollos de pergamino repletos de antiguos caracteres hebreos, el primero de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Es probable que miembros de la secta disidente de Qumrán hubiesen escondido los rollos en la cueva hacia el año 70 de nuestra era, cuando las tropas romanas se acercaban dispuestas a sofocar la primera revuelta judía. Con el tiempo aparecerían cientos de rollos como aquellos. Escritos a partir del siglo III a.C., son los textos bíblicos más antiguos hallados hasta la fecha.
Las cuevas de Qumrán se hallan en la Cisjordania ocupada por Israel, y muchos consideran que la labor de Price es ilegal en virtud de la legislación internacional. Pero eso no lo ha disuadido ni a él ni al director israelí de la excavación, Oren Gutfeld, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de seguir un programa de investigación que deriva de una operación anterior igualmente polémica.
En 1993, tras la firma de los Acuerdos de Oslo –que creaban un marco de actuación para devolver a control palestino los territorios disputados–, el Gobierno israelí lanzó la Operación Manuscritos, una inspección urgente de todos los yacimientos arqueológicos que el país podía perder. El registro fue apresurado y superficial, y no se hallaron nuevos manuscritos, pero sirvió para documentar decenas de cuevas dañadas por terremotos y que posiblemente habían pasado inadvertidas a los cazadores de tesoros beduinos. La catalogada como Cueva 53 llamó la atención de Price en 2010, y más tarde también la de Gutfeld. «Encontraron mucha cerámica de una amplia horquilla temporal, desde el primer período islámico al helenístico pasando por el del Segundo Templo –dice Gutfeld–. Hay motivos para creer que pueda haber algo más».
Hace dos años, durante el examen inicial de la Cueva 53, los arqueólogos descubrieron un pequeño rollo de pergamino en blanco y cascos de jarras y demás recipientes de almacenaje, seductoras pruebas de que en su día la caverna pudo albergar rollos. Hoy, después de casi tres semanas de excavación, sus hallazgos están expuestos sobre una mesa plegable a la salida de la cueva. Hay puntas de flecha neolíticas, una hoja de obsidiana procedente de Anatolia y la vasija de bronce. Pero ningún manuscrito. Y por eso, la excavación continúa.
La veneración de reliquias religiosas es común en múltiples confesiones, pero para quienes creen que Dios habla en palabras escritas por profetas y apóstoles en tiempos pasados, los textos antiguos son el fundamento de su fe. Desde manuscritos medievales con una rica ornamentación hasta humildes fragmentos de papiro, los textos venerados constituyen vínculos tangibles con los mensajeros elegidos por Dios, ya sea Mahoma, Moisés o Jesucristo.
La veneración de las Sagradas Escrituras es esencial en la fe de los cristianos evangélicos, que se han convertido en uno de los mayores impulsores de la búsqueda de textos bíblicos perdidos desde tiempos inmemoriales en cuevas del desierto, en monasterios remotos y en mercados de antigüedades de Oriente Próximo. Los críticos se quejan de que el furor evangélico por acopiar piezas aviva la demanda de objetos saqueados, una acusación refrendada por indagaciones recientes y por declaraciones de comerciantes autorizados.
«Los cristianos evangélicos han tenido un impacto tremendo sobre el mercado –dice Lenny Wolfe, marchante de antigüedades de Jerusalén–. Cualquier cosa relacionada con la época de Cristo se cotiza por las nubes».
Al margen de sus lealtades religiosas, los coleccionistas y los benefactores adinerados llevan mucho tiempo apuntalando la búsqueda de objetos exóticos antiguos. Entre los patrocinadores de la campaña de Price y Gutfeld en Qumrán figura una fundación creada por Mark Lanier, próspero abogado de Houston. Otra excavación arqueológica, en este caso en Tel Shimron (Israel), cuenta con el respaldo del nuevo Museo de la Biblia de Washington D.C., cuyo director, Steve Green, es el presidente de Hobby Lobby (una cadena de tiendas de manualidades) y uno de los mayores paladines de las causas cristianas en Estados Unidos.
«Hay mucho que encontrar, imagine cuánto material podría haber por esos mundos –me dice Green cuando me entrevisto con él en su flamante museo de 40.000 metros cuadrados que ha costado 500 millones de dólares–. Estamos deseando mirar debajo de cada piedra». Sin embargo, y tal como ha descubierto en primera persona este devoto baptista sureño, en el negocio de la búsqueda de biblias no todo el mundo es un santo. Debajo de las piedras puede haber manuscritos, pero también serpientes.
En el negocio de la búsqueda de biblias no todo el mundo es un santo. Debajo de las piedras puede haber manuscritos, pero también serpientes
Toparse con serpientes y otros peligros –desiertos abrasadores, cegadoras tormentas de arena, bandidos armados– eran gajes del oficio de los pioneros de la búsqueda de biblias en el siglo XIX y principios del XX. Egipto era uno de sus destinos predilectos; su clima seco es ideal para preservar los frágiles manuscritos. Muchos de aquellos primeros buscadores eran fornidos eruditos aventureros, y las crónicas de sus viajes y descubrimientos evocan imágenes de En busca del arca perdida.
Pensemos, por ejemplo, en Konstantin von Tischendorf, un erudito alemán que en 1844 hizo un largo y peligroso viaje a través del desierto del Sinaí para llegar hasta el más antiguo monasterio cristiano habitado permanentemente desde su fundación, el de Santa Catalina. Allí encontró «el tesoro bíblico más precioso que existe». Era un códice –un texto antiguo en forma de libro, no de rollo– de mediados del siglo IV. Conocido hoy como Códice Sinaítico, es una de las dos Biblias cristianas más antiguas que han llegado hasta nosotros, y el ejemplar completo más antiguo del Nuevo Testamento.
Según su propio relato de los hechos, Tischendorf vislumbró en un primer momento algunas páginas del códice en un cesto de pergaminos viejos que los monjes pensaban quemar. Rescató las páginas y solicitó permiso para llevarse el códice completo a Europa para su estudio. Los monjes, alertados del gran valor del códice por el entusiasmo del extranjero, solo accedieron a que se llevase unas 40 páginas.
Tischendorf repitió la ardua caminata hasta Santa Catalina en 1853, pero regresó prácticamente con las manos vacías. Volvió por tercera y última vez en 1859 tras haberse granjeado el patrocinio del zar ruso, considerado el «defensor y protector» de la Iglesia ortodoxa, a la que pertenece el monasterio. En esta ocasión la tenacidad de Tischendorf se vio recompensada. Después de comprometerse por escrito a devolver el códice en cuanto hubiese confeccionado copias exactas de él, se lo entregó a su real mecenas en San Petersburgo.
A partir de ahí la cadena de acontecimientos se embrolla en polémicas y acusaciones de coerción imperialista. Los monjes terminaron por «donar» el códice al zar, pero sigue siendo objeto de debate si lo hicieron de buen grado o coaccionados. En cualquier caso, aquella inestimable biblia permaneció en San Petersburgo hasta 1933, año en que el Gobierno de Stalin, ante la crisis financiera y la hambruna del país, se la vendió al Museo Británico por 100.000 libras esterlinas de la época (el equivalente a casi 400.000 euros).
Tischendorf no fue el primer buscador de manuscritos que visitaba aquel monasterio al pie del Sinaí, ni sería el último. Entre quienes lo emularon estaban Agnes Smith Lewis y Margaret Dunlop Gibson, gemelas escocesas y eruditas autodidactas. En 1892 las audaces hermanas presbiterianas, entonces viudas de mediana edad, atravesaron el desierto egipcio en camello y se plantaron en Santa Catalina. Les había llegado el soplo de que en una alacena oscura se almacenaban obras en siríaco antiguo, un dialecto del arameo, la lengua que hablaba Jesús.
Con permiso de los monjes examinaron varios volúmenes, entre ellos un códice mugriento que llevaba décadas, quizá siglos, sin abrirse. Valiéndose del vapor de su tetera para separar las páginas, descubrieron que era una hagiografía femenina escrita en el año 778. La observadora Lewis percibió unos tenues caracteres debajo del texto principal y supo que tenía ante sí un palimpsesto, un manuscrito parcialmente borrado y reutilizado. Al estudiar el texto inferior, constató con asombro que era una traducción de los cuatro Evangelios. Datado de principios del sigl V aproximadamente, el Códice Sinaítico Siríaco, como se lo conoce hoy, es uno de los ejemplares de los Evangelios más antiguos que se han descubierto.
En vez de «llevarse prestado» el códice siríaco –que hoy en día sigue en Santa Catalina–, las hermanas lo fotografiaron página por página. También usaron una solución química para realzar el infratexto desvaído del palimpsesto. Su labor se adelantó más de un siglo al uso de técnicas de imagen multiespectral y otras tecnologías que revelan textos bíblicos antiguos ocultos bajo escritos más recientes.
Los extraordinarios manuscritos mostrados al mundo por Tischendorf y las hermanas escocesas fueron realizados sobre un costoso pergamino o vitela. Pero la mayoría de los textos de los primeros siglos del cristianismo se escribieron en papiro.
En 1896 Bernard Grenfell y Arthur Hunt, arqueólogos novatos de la Universidad de Oxford, buscaban piezas en la ciudad egipcia de Oxirrinco, sepultada desde hacía una eternidad, cuando se toparon con algo fuera de serie: un antiguo vertedero de basuras repleto de papiros. Durante la década siguiente Grenfell y Hunt excavaron un foso de unos 10 metros de profundidad lleno de papiros y enviaron a Oxford medio millón de documentos. Desde entonces los investigadores siguen recomponiendo meticulosamente aquellos fragmentos.
La mayoría de aquellos papiros son prosaicos documentos cotidianos: facturas, cartas, tasaciones tributarias, el contrato de compraventa de un burro… Pero aproximadamente el 10% del tesoro es de tenor literario, con fragmentos de obras de autores clásicos como Homero, Sófocles y Eurípides. Algunos de los hallazgos más espectaculares –como evangelios perdidos que no llegaron a formar parte del Nuevo Testamento– han arrojado luz sobre los años formativos de la fe cristiana. Y más de un siglo después de su descubrimiento, todavía quedan miles de fragmentos por estudiar en condiciones. Es imposible adivinar cuántas revelaciones aguardan todavía en aquellas cajas.
Si buscamos historias de película, la de los manuscritos del Mar Muerto se lleva la palma. De acuerdo con una de las versiones de lo ocurrido, los cabreros beduinos vendieron los siete pergaminos que habían hallado a dos marchantes de antigüedades de Belén. Un erudito de Jerusalén adquirió tres de los rollos. Un marchante llamado Khalil Iskander Shahin, alias Kando, vendió los cuatro rollos restantes a un metropolitano de la iglesia siríaca en Jerusalén, que según dicen pagó por ellos el equivalente a 218 euros. En 1949, asustado por la guerra árabe-israelí, el metropolitano introdujo subrepticiamente los rollos en Estados Unidos con la esperanza de venderlos a un museo o a una universidad. Ante la falta de ofertas, el 1 de junio de 1954 publicó un anuncio clasificado en el Wall Street Journal. Un arqueólogo israelí, a través de un intermediario estadounidense, adquirió los rollos para el Estado de Israel por 250.000 dólares. Los siete rollos originales se custodian hoy en Jerusalén, donde tienen su propio pabellón en el museo nacional de Israel.
Cuando se corrió la noticia del descubrimiento, un equipo encabezado por el arqueólogo y sacerdote dominico Roland de Vaux se lanzó sobre Qumrán en 1949. Para 1956 De Vaux y los beduinos de la zona habían localizado otras diez «cuevas de rollos» que en conjunto contenían cientos de manuscritos, muchos de ellos desintegrados en miles de pedazos. Hicieron falta décadas enteras para que los expertos, trabajando en reclusión y secreto, recompusiesen y tradujesen los maltrechos pergaminos. El largo tiempo que tardaron en publicarse inspiró teorías conspirativas según las cuales las altas esferas –¿el papa?, ¿los sionistas?– estaban ocultando deliberadamente el contenido de los rollos.
Por fin, a mediados de la década de 2000 los traductores concluyeron la publicación del grueso de sus hallazgos. Los rollos incluían textos legales, tratados apocalípticos y rituales, crónicas de la vida en la secta de Qumrán y restos de 230 manuscritos bíblicos. Los estudiosos recibieron con regocijo la noticia de que entre ellos había un ejemplar casi íntegro del libro de Isaías de la Biblia hebrea. Su contenido era casi idéntico al de otra copia de Isaías casi mil años posterior. El Gran Rollo de Isaías pasaría a ser la prueba estrella de los eruditos que defienden la Biblia frente al argumento de que su texto fue deturpado por los escribas, quienes tras siglos de copiarlo a mano habrían introducido en él multitud de errores y alteraciones deliberadas.
La historia de la búsqueda de biblias está trufada de tesoros enterrados, pero no es oro todo lo que reluce. Cuando se iniciaron las excavaciones arqueológicas de las cuevas de Qumrán, otros beduinos emprendieron sus propias búsquedas y vendieron lo que hallaron a Kando. Su principal adquisición fue el Rollo del Templo, que con sus casi ocho metros de longitud es el más largo de los manuscritos del Mar Muerto.
En 1967, durante la guerra de los Seis Días, agentes israelíes de inteligencia se presentaron en el domicilio de Kando y confiscaron el Rollo del Templo, reclamándolo como propiedad del Estado. Tras aquel incidente se cuenta que Kando empezó a trasladar discretamente los fragmentos de los manuscritos que todavía tenía en su poder a familiares residentes en el Líbano y más tarde a una caja fuerte en Suiza.
En 2009 Steve Green empezó a adquirir biblias raras y otros objetos a un ritmo sin precedentes; con el tiempo llegó a atesorar unas 40.000 piezas, que hoy constituyen una de las mayores colecciones privadas de material bíblico del mundo. En su multimillonario frenesí de adquisiciones era obligado que tarde o temprano llamase a la puerta de Kando. (Cuyo hijo, William, se puso al frente del negocio familiar tras la muerte de su padre en 1993).
«Steve Green vino a verme muchas veces –me dice William Kando la mañana que nos vemos en su comercio de Jerusalén–. Es un hombre honrado, un buen cristiano. Me ofreció 40 millones de dólares por mi fragmento del Génesis. Los rechacé. Hay quien dice que no tiene precio». Green, por medio de un portavoz, afirma que fue Kando quien puso sobre la mesa el precio de 40 millones y que él optó por no comprar. En su lugar adquirió fragmentos de manuscritos más asequibles.
El marchante rebusca en un libro contable. «Mire, aquí lo ve», dice, y señala una anotación conforme vendió a Green siete fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto en mayo de 2010.
Cuando visito el Museo de la Biblia la víspera de su inauguración se exhiben cinco fragmentos de los rollos. Me fijo en que la exposición se acompaña de una suerte de texto de descargo de responsabilidad en el que se admite la posible fraudulencia de los fragmentos. Desde entonces se han realizado análisis adicionales que han revelado que los fragmentos son probablemente falsificaciones modernas.
Kando desmiente con indignación que su familia haya vendido fragmentos no auténticos y sugiere que cuaquier eventual falsificación ha de proceder de marchantes menos acreditados. Green, por su parte, se toma con filosofía el asunto de sus adquisiciones estrella. «A uno le gustaría pensar que en el mundo bíblico las cosas son distintas, pero a la hora de la verdad resulta que, como en todos los negocios, siempre hay personajes dudosos sin más objetivo que sacar tajada. Y lo único que puedes hacer es aprender de los errores y no volver a hacer negocios con ellos».
Uno de los errores de Green –importar miles de tablillas de arcilla y otras piezas que, según los expertos, probablemente procedían de saqueos perpetrados en Iraq– se saldó con una multa de tres millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la confiscación del material. «Lo cierto es que la mayoría de las antigüedades son producto de saqueos, y la mayoría de sus compradores no preguntan de dónde proceden –me dice Eitan Klein, subdirector de la sección antisaqueos de la Autoridad de Antigüedades de Israel cuando hablo con él en su abarrotado despacho de Jerusalén–. Porque, a mi modo de ver, si trabajas con antigüedades, tendrás que mancharte las manos de un modo u otro».
Suena el teléfono. Klein se excusa: «Nuestra unidad ha pillado unos saqueadores. Tengo que irme».
Muchísimos manuscritos bíblicos se enmohecen olvidados en almacenes universitarios e enmohecen olvidados en almacenes universitarios. Conservarlos y documentarlos antes de que sus secretos se esfumen para siempre es «una carrera contrarreloj
Como los auténticos manuscritos del Mar Muerto constituyen «el tesoro cultural de naturaleza judaica más relevante sobre la faz de la Tierra», en palabras del conservador Adolfo Roitman, estos documentos sacros se conservan con cuidado infinito. Mientras tanto, muchísimos manuscritos bíblicos se enmohecen olvidados en almacenes universitarios o son pasto de incendios, inundaciones, insectos, saqueadores o guerras en países azotados por turbulencias políticas. Conservarlos y documentarlos antes de que sus secretos se esfumen para siempre es «una carrera contrarreloj», dice Daniel B. Wallace, director del Centro para el Estudio de Manuscritos Neotestamentarios de Plano, Texas.
Wallace y otros textólogos trotamundos –en primer lugar el monje benedictino padre Columba Stewart, del Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill de la Universidad de Saint John de Minnesota– han recorrido decenas de miles de kilómetros por el mundo con una misión urgente: documentar digitalmente los antiguos manuscritos bíblicos guardados en archivos, bibliotecas monásticas y otros depósitos y ponerlos a disposición de cualquier estudioso vía internet. Es una tarea ingente. En el caso del Nuevo Testamento, escrito por grecoparlantes, se han localizado más de 5.500 manuscritos y fragmentos en griego, más que de ningún otro texto antiguo. Suman un total de hasta 2,6 millones de páginas, calcula Wallace, y la mayoría todavía no han sido estudiadas por los expertos.
«Alrededor del 80 % de los manuscritos conocidos que podrían ser de ayuda en los estudios neotestamentarios siguen inéditos», explica el padre Olivier-Thomas Venard, de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa, un centro dominico de investigación sito en Jerusalén. «Es tal la sobreabundancia de tesoros –añade el padre Anthony Giambrone, colega de Venard– que, con franqueza, hace de la crítica textual una tarea inviable. Simple y llanamente no hay especialistas suficientes para ocuparse de todos ellos».
"Alrededor del 80 % de los manuscritos conocidos que podrían ser de ayuda en los estudios neotestamentarios siguen inéditos"
El Instituto de Investigación Textual Neotestamentaria de Münster, en Alemania, ha intentado reducir esta ímproba tarea clasificando los documentos bíblicos en función de pasajes claves, pero este sistema es básicamente un triaje que ignora por completo numerosos textos. Quizá la tecnología dé pronto con una solución mucho menos restrictiva, predice Wallace, quien espera utilizar programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) para poder digitalizar todos los volúmenes del Nuevo Testamento en griego. «Ahora mismo un experto necesitaría 400 años para leer y cotejar la totalidad de los documentos conocidos –dice–. Con el OCR creemos que podremos liquidar la tarea en 10 años».
LLegados a este punto es comprensible que uno se plantee una pregunta incómoda: ¿qué importancia tiene nada de esto? ¿Por qué tanto interés en unas biblias viejas y unos pedazos todavía más viejos de papiro egipcio? Para gente como Wallace, que imparte clases en un seminario evangélico, y como Green, que ha invertido buena parte de la fortuna familiar en un museo de talla internacional dedicado a la Biblia, todo se reduce a esto: ¿se basa la fe en hechos o en ficciones?
«Cuando los visitantes de nuestro museo ven un texto antiguo –dice Green–, están viendo las pruebas de que aquello en lo que creen no es un cuento chino».
¿Pero cuán fiables son esas pruebas? Admitiendo que el Dios de la Biblia existe de veras y que de algún modo habló a los autores de esos documentos bíblicos milenarios, ¿son estos textos los que ellos escribieron? Al fin y al cabo, no se ha encontrado ninguno de los escritos originales, lo que los expertos denominan textos autógrafos. Si sus palabras han sobrevivido, es porque se copiaron una y otra vez hasta que se inventó la imprenta en el siglo xv. Y hasta los especialistas más conservadores reconocen que no hay dos copias idénticas.
A pocos editores se les habría ocurrido pensar que interrogantes como estos pudiesen generar un superventas, pero eso ocurrió en 2005 con la publicación de un libro de ingenioso título, Jesús no dijo eso: los errores y falsificaciones de la Biblia. Su autor, Bart Ehrman, sostiene que los «datos» relativos a Jesús expuestos en las biblias modernas se basan en siglos de copias cuyo contenido difiere en gran medida, hasta el punto de que no podemos saber qué decían realmente los textos originales.
Mientras nos tomamos un café cerca de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde imparte clases de estudios religiosos,
Ehrman recita una larga lista de pasajes de las Escrituras que le inspiran recelos. Los 12 últimos versículos del Evangelio según san Marcos, dice, seguramente se añadieron muchos años después, igual que el inicio del Evangelio según san Lucas, donde se augura el nacimiento de Jesús en Belén.
Muchas de sus afirmaciones son debatibles (en sentido literal: Wallace y él se han visto las caras en tres debates públicos), pero algunos expertos coinciden en que los escribas cristianos corrompieron a propósito ciertos pasajes a lo largo de la historia. La cuestión es hasta qué punto.
«En general estoy de acuerdo con lo que dice Ehrman –afirma Peter Head, erudito de Oxford que estudia manuscritos neotestamentarios griegos–. Pero los manuscritos sugieren una variabilidad controlada. Aparecen variantes, pero puedes medio imaginar cuándo y por qué. Es del período anterior del que sí carecemos de datos suficientes. Ahí radica el problema».
El «período anterior» al que hace referencia Head empieza con el nacimiento del cristianismo en el siglo I de nuestra era y concluye a principios del siglo IV . Y aunque es cierto que se han encontrado más de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, casi el 95% de ellos se escribieron entre los siglos IX y xvi. Solo unos 125 datan de los siglos II o III, y ninguno del I.
Esas cifras no preocupan a Wallace, contrincante dialéctico –y también amigo– de Ehrman.
«A Bart le gusta resaltar que no tenemos autógrafos, solo copias –apunta Wallace–. Pero lo cierto es que no tenemos autógrafos de ninguna obra literaria grecorromana, con la excepción quizá de un fragmento de un autor clásico».
Wallace admite que los miles de manuscritos neotestamentarios conocidos contienen una miríada de diferencias achacables a errores de los escribas, pero sostiene que los expertos, gracias a que cuentan con una enorme cantidad de textos que estudiar y comparar, han podido identificar esos errores y recuperar en gran medida las frases originales. También señala que un indicador importante de la fiabilidad de cualquier documento histórico es su cercanía temporal a los acontecimientos de los que pretende ser crónica.
«Las copias más antiguas de la literatura grecorromana de que disponemos se realizaron, de promedio, 500 años después de su composición original –dice–. Pero en el caso del Nuevo Testamento las copias más antiguas apenas distan unas décadas de los hechos. Es una diferencia abismal».
Con todo, la ausencia de escritos cristianos del siglo I no deja de parecer un punto a favor de Ehrman, un punto que Wallace tiene prisa en contrarrestar. Demasiada prisa, quizá.
En febrero de 2012, en el transcurso de un debate con Ehrman, Wallace soltó una bomba: acababa de descubrirse un fragmento de un manuscrito del Evangelio según san Marcos que fehacientemente databa de finales del siglo I, más de cien años antes que el texto más antiguo conocido hasta entonces de ese mismo Evangelio. Sería el único documento neotestamentario del siglo i jamás descubierto, además del texto cristiano más antiguo de los llegados hasta nuestros días. Probablemente en 2013 saldría publicado un estudio de tan antiguo manuscrito, dijo el teólogo de Texas.
La revelación de Wallace causó sensación en el mundo de los buscadores de biblias. ¿Quién había descubierto el manuscrito de Marcos? ¿Dónde se custodiaba? ¿Estaba a la venta? ¿A cuántos millones ascendería su precio? Pero pasaron cinco años y el documento seguía sin salir a la luz.
Empiezo a hacer indagaciones en diciembre de 2017. Un mes más tarde me presento en la Biblioteca Sackler, en el campus de la Universidad de Oxford, que alberga la mayor colección de papiros antiguos del mundo. Una italiana ataviada con bata de laboratorio me conduce por una zona de seguridad. Es Daniela Colomo, investigadora asociada de Oxford y conservadora de la legendaria colección de papiros de Oxirrinco exhumada por Grenfell y Hunt en los albores del siglo XX.
Colomo saca un papel libre de ácido doblado a modo de sobre. En el medio hay un trozo parduzco de papiro, no mucho mayor que mi dedo pulgar. Si fuerzo la vista y me acerco a 30 centímetros de él, alcanzo a distinguir una serie de rasgos sobre el antiguo fragmento.
«Esto es Marcos –dice Colomo–. Seguramente data de finales del siglo II o principios del III. Nosotros no queríamos adoptar una postura oficial, pero con los blogs que se escriben y los rumores que corren por ahí, con toda esa publicidad anónima, tenemos que publicarlo pronto».
La investigadora Colomo y su colega Dirk Obbink, papirólogo estadounidense y profesor de Oxford, publicaron sus hallazgos el pasado mes de mayo. El fragmento, catalogado como P.Oxy. LXXXIII 5345, se encontraba entre los millares desenterrados por Grenfell y Hunt que todavía no se habían examinado a fondo. La Egypt Exploration Society, que patrocinó la excavación de Oxirrinco y se reserva la propiedad de la colección, emitió una nota de prensa en la que afirma: «Se trata del mismo texto que el profesor Obbink mostró a unos visitantes de Oxford entre 2011 y 2012, y que algunos de esos visitantes describieron en charlas y en las redes sociales como posiblemente originario de finales del siglo i basándose en una datación provisional efectuada hace muchos años, cuando el texto fue catalogado».
La expectación y el subsiguiente anticlímax a propósito del tan cacareado fragmento de Marcos han empañado la verdadera importancia del descubrimiento. Que se sepa, solo existen otros dos fragmentos de Marcos anteriores al año 300. Colomo achaca el delirio desencadenado a la fiebre primosecular de algunos investigadores que sueñan con desenterrar un evangelio o una epístola del puño y letra de un Apóstol.
«Entre los estudiosos del Nuevo Testamento, sobre todo en Estados Unidos, existe cierta tendencia a buscar los documentos más antiguos posibles con la esperanza de encontrar un autógrafo de una persona que conociera a Jesús –dice Colomo–. Tienden a datar los papiros muy a la baja, basándose en semejanzas caprichosas. Esta no es una actitud científica».
Por su parte, Wallace ha pedido disculpas a Ehrman por anunciar un hallazgo no verificado. «Asumo la plena responsabilidad –asegura–. No investigué como es debido. Pequé de ingenuo».
Esperar que un único fragmento minúsculo vaya a dirimir el eterno debate bíblico quizá también sea pecar de ingenuo, dice Ehrman. «¿Acaso alguien cambiaría de opinión en algún aspecto? –pregunta–. Casi seguro que no, pienso yo. Ya he dicho y repetido que si se encontrasen tres o cuatro manuscritos muy antiguos de diferentes procedencias y con un contenido idéntico, entonces podría existir un argumento. Pero no lo veo probable».
Randall Price, el excavador de Qumrán, también tiene que reconciliarse con unas estadísticas en su contra. Salvo contadísimas excepciones, las hazañas arqueológicas son más cosa de avances milimétricos que de filones repentinos. El equipo de alumnos, amigos y familiares que él y Gutfeld han reunido está concluyendo la inspección de la Cueva 53 una mañana de finales de enero cuando de pronto se oye un grito. La mujer de Price, Beverlee, sale de un abrigo natural que el equipo ha descubierto hace poco con un objeto de arcilla de unos cinco centímetros de longitud. Price lo estudia. «Sí –murmura–. Es un borde».
Se refiere a que es el borde de lo que podría haber sido un recipiente para rollos. Lo más probable es que el resto del objeto al que pertenecía ese fragmento se haya ido hace mucho tiempo en un carro de beduinos. Pero la Biblia que Price lee y en la que cree enseña por encima de todo a tener fe. Y si hay recipientes para rollos…
«¡Eh, salid de ahí! –grita hacia el interior de la Cueva 53–. ¡Tenemos que excavar una cosa!».