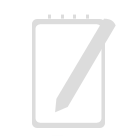No es algo sobre lo que reflexionemos a menudo, pero debe de ser complicado caminar por suelo europeo y no hacerlo sobre los restos de nuestros antepasados, que en algún momento de la convulsa historia del continente perecieron en combate. Este pensamiento, no obstante, se torna omnipresente en lugares como Thiepval, Vimy, Beaumont-Hamel o Ypres, cuatro poblaciones –tres francesas y una belga– que entre 1914 y 1918 fueron, entre otras muchas, escenario de una de las contiendas más sangrientas que la humanidad ha librado contra sí misma, la Primera Guerra Mundial.
En la primera de estas localidades, un pueblecito de la Picardía rodeado de prados ondulantes, bosques y riachuelos, me detengo bajo el arco de un gran monumento conmemorativo que se yergue en las afueras. La vista no me alcanza para leer los miles de nombres grabados en ese memorial de piedra y ladrillo rojo. Pertenecen a los más de 72.000 hombres que perdieron aquí la vida durante la Gran Guerra, 72.000 soldados británicos y sudafricanos que quedaron enterrados bajo el fango durante la cruenta batalla del Somme. Sus cuerpos no pudieron ser recuperados para darles sepultura de manera individual –y si se recuperaron, fue imposible identificarlos–, así que los desdichados combatientes tuvieron que conformarse con descansar para siempre bajo esta gigantesca lápida colectiva.
Y si el arco nos da los nombres de unos cuerpos que se perdieron, el pequeño cementerio que se extiende delante ofrece un macabro complemento: los restos de 300 ingleses que perdieron la vida y el nombre. Cada cuerpo anónimo reposa bajo una lápida que reza A soldier of the Great War/Known unto God («Un soldado de la Gran Guerra/cuyo nombre sabe Dios»). Junto a este cementerio, otro casi idéntico acoge las tumbas de 300 soldados franceses, esta vez marcadas con cruces en las que leo una sola palabra: Inconnu («Desconocido»). De la identidad de unos y otros solo sobrevivió la nacionalidad, que se pudo distinguir gracias a los uniformes de los caídos.
Paseando entre antiguas trincheras
Mientras paseo entre las sepulturas de los soldados, abrumado por una mezcla de respeto y desasosiego, me viene a la mente la idea de que ellos también se sorprenderían al ver el aspecto actual del lodazal que los vio morir. Es tristemente irónico que la industria de la muerte que acabó con sus vidas y arrasó el nordeste de Francia entre 1914 y 1918 haya dado paso a estos remansos, a estos mausoleos ajardinados e impecablemente ordenados; un paisaje que no puede distar más de la visión con la que estos hombres se despidieron de la vida: la de una tierra desgarrada por las trincheras y las bombas, sembrada de cadáveres.
El conflicto bélico había empezado dos años antes de la batalla del Somme, azuzado por una creciente rivalidad económica y la lucha por el poder hegemónico entre las principales potencias europeas. La agresiva política exterior del Imperio austrohúngaro y sobre todo de Alemania aceleraron el rearme. Las tensiones en los Balcanes no se hicieron esperar y culminaron con el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Una cadena de declaraciones de guerra iniciada en agosto de aquel año conduciría a la formación de dos bloques, los «aliados» (Francia, los imperios británico y ruso, Serbia, el reino de Italia y Estados Unidos) y las «potencias centrales» (los imperios alemán, austrohúngaro y otomano y el reino de Bulgaria), cuyo enfrentamiento selló un desenlace inevitable: la primera de las guerras mundiales del siglo XX se cobraría más víctimas que ninguna otra conflagración sucedida hasta entonces en el continente europeo, con unos 18 millones de muertos.
Los dos bloques lo formaron los "aliados" (Francia, los imperios británico y ruso, Serbia, el reino de Italia y Estados Unidos) y las "potencias centrales" (los imperios alemán, austrohúngaro y otomano y el reino de Bulgaria)
Estamos a mediados de julio, pero un cielo cubierto de nubes oculta el verano en esta región de Francia. En noviembre, cuando este artículo salga a la luz, se cumplirá el primer centenario del final de la guerra, pero su huella sigue viva en el paisaje y la memoria de numerosas ciudades y pueblos franceses y belgas. También ingleses. Me invaden recuerdos de mi infancia en Inglaterra, de monumentos, mausoleos y lápidas conmemorativas erigidos a la entrada de tantos pueblos que visitaba de niño en compañía de mi abuela, quien me recordaba siempre que esa guerra le había arrebatado un tío cuando ella era apenas un bebé.
La frase grabada en las lápidas británicas del cementerio de Thiepval –o, mejor dicho, en las lápidas de los soldados del Imperio británico– salió de la pluma de Rudyard Kipling, un poeta que había sido siempre un firme defensor del papel providencial de Gran Bretaña en el destino del mundo. También fue él quien escogió una inscripción que voy encontrando en los distintos memoriales: Their name liveth for evermore («Su nombre vive para siempre»).
La frase es una cita de la Biblia (Eclesiástico 44, 14). El deseo de Kipling era utilizarla tal y como aparece en las Sagradas Escrituras: Their bodies are buried in peace, and their name liveth for evermore («Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive para siempre»). Sin embargo, la primera parte del versículo no convenció a la Comisión Imperial de Tumbas de Guerra. ¿Resultaba quizá demasiado irónico hablar de paz teniendo en cuenta la naturaleza de las muertes que aquí se recuerdan? Probablemente sí, pero los responsables de la Comisión tenían otra preocupación: pensaron que era demasiado fácil que alguien añadiese una «s» a peace («paz»), de manera que sonara igual que pieces («pedazos»). De ser así, los memoriales transmitirían un mensaje de mal gusto para algunas sensibilidades, pero indudablemente más realista, al informar de que lo que yace en estos lugares son los cuerpos despedazados de miles de jóvenes que murieron en combate.
Esta anécdota ilustra con acierto el otro frente en el que se libró la guerra: el de las palabras. Un conflicto que no solo tuvo lugar entre los dos bandos contendientes; también estalló entre la prensa y la literatura «oficial», y los testimonios de los soldados que vivían sepultados en el Frente Occidental. Para los primeros, esta guerra era imprescindible para defender a «Dios y la Patria» del malvado enemigo. Para los segundos, el epitafio más adecuado a su sacrificio sin duda habría sido aquel que recordase sus cuerpos, sus sueños y su juventud descansando «en pedazos».
La guerra se libró también en otro frente: el de las palabras. Un conflicto que no solo tuvo lugar entre los dos bandos contendientes; también estalló entre la prensa y la literatura 'oficial' y los testimonios de los soldados que vivían sepultados en el Frente Occidental.
Entre las muchas novedades que trajo la Primera Guerra Mundial, una de las más destacadas –y de las pocas positivas– fue la gran cantidad de soldados que fueron a luchar no solo sabiendo leer y escribir, sino también pudiendo presumir de tener ciertos referentes literarios. Irónicamente, la generación más alfabetizada de la historia se encontró en un escenario bélico que no podía ser descrito con palabras utilizadas en anteriores conflictos. Esta nueva guerra, una guerra moderna pero más inhumana y devastadora que ninguna otra, dejó numerosas cicatrices en Francia y en Bélgica no solo en el paisaje o en el imaginario colectivo, sino también en el idioma. La literatura y las palabras que generó este conflicto traspasaron fronteras y siguen muy presentes en nuestra sociedad. Dos de las expresiones originadas en la Gran Guerra que aún seguimos utilizando son «tierra de nadie» y «guerra de trincheras».
Mientras paso unos días recorriendo los pueblos que fueron testigos involuntarios de tanta destrucción, lo hago acompañado de los textos del más trágico de los autores conocidos en Inglaterra como los «poetas de la Guerra»: Wilfred Owen. Tanto él como Siegfried Sassoon, Edmund Blunden o Robert Graves se esforzaron en transmitir a sus contemporáneos y a la posteridad el horror descarnado que hallaron en Francia.
Owen fue el único de los cuatro poetas que nunca regresó a casa. Su tumba, en el cementerio comunal del pueblo francés de Ors, a unos 90 kilómetros de Lille, es otra muestra de lo fácil que es manipular el lenguaje, en este caso, despojándolo de su contexto. Tomando sus propias palabras, leo en su lápida:
¿La vida renovará estos cuerpos?
De una verdad
Toda muerte anulará.
El fragmento, que fue elegido por su propia madre, parece declarar que el poeta creía que la vida eterna anularía la muerte. Pero si bien este designio encajaba con las creencias de Susan Owen, progenitora del finado, en realidad no lo hacía con las de su hijo. Si buscamos el poema original completo, comprobaremos que al epitafio del poeta siguen estos versos:
¿Toda muerte anulará, todas las lágrimas
secará?
Una pregunta difícil de responder que, no obstante, halla la respuesta en el propio autor al final de la pieza (muy acertadamente titulada El fin):
Mi fiero corazón se encoge, dolorido. Es la
muerte.
Mis viejas cicatrices no serán glorificadas,
Ni mis lágrimas titánicas, los mares, serán
secadas.
Este doloroso conflicto entre la necesidad de una madre de creer en un plan superior y la tristeza del hijo, que ha perdido toda fe y es consciente de que su muerte supondrá el fin prematuro de sus ilusiones, encapsula el abismo que separaba la mentalidad de las familias como la de Wilfred Owen de la durísima realidad que soportaban los soldados en el frente.
El epitafio de Owen también deja claro que, al igual que ocurría con las palabras de Kipling, en los años de la guerra existía una conciencia sobre la importancia del lenguaje y el ceremonial de la muerte. Y esta es una de las inquietudes que me acompañan en este viaje. Observo que la intención de los monumentos y sus inscripciones casa mejor con el discurso prebélico, que consideraba la muerte en el frente como algo honorable y (a veces) necesario, que con los versos de Wilfred Owen. Las últimas líneas de su poema «Dulce et decorum est» son un buen ejemplo de ello:
Si pudieses oír, en cada impacto, la sangre
Brotando espumosa de los pulmones,
Obscena como el cáncer, amarga como el bolo
De llagas viles e incurables en lenguas
inocentes,
No dirías, amigo mío, con tanta energía
A los niños ardientes por una gloria
desesperada,
La vieja mentira: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
Leo estos versos a la sombra de una de las figuras más imponentes del memorial de Vimy, titulada Luto de Canadá. Cabizbaja y cubierta con una lánguida capa, una esbelta escultura representa a Canadá bajo la imagen de una mujer joven y abatida por la pérdida de sus hijos caídos en combate. Ante semejante escenografía, no puedo dejar de sentir una cierta amargura al leer en el mismo monumento las evocaciones a la patria, la gloria o el honor, denominador común de estos y tantos otros memoriales.
El debate sobre el recuerdo de los muertos sigue vivo en el Reino Unido. Cada 11 de noviembre se celebra no solo el fin de la Primera Guerra Mundial, sino también el Remembrance Day («Día del Recuerdo»). Durante esta jornada se considera un deber patriótico exhibir una amapola de papel como homenaje a los que dieron su vida en defensa de la patria. Este emblema floral, que me encuentro en todos los memoriales de la Commonwealth, debe parte de su simbolismo a otro poeta: John McCrae. Médico y soldado canadiense, McCrae compuso «In Flanders fields» («En los campos de Flandes»), probablemente el poema más recordado de la Gran Guerra. Comienza así:
En los campos de Flandes las amapolas
florecen
Entre las cruces, fila tras fila,
Que marcan nuestro lugar; y en el cielo
Las alondras, con su valiente canto, aún
vuelan
Apenas oídas entre los disparos de abajo.
Nosotros somos los muertos. Hace solo unos
días
Estábamos vivos, sentíamos el amanecer
y la calidez del sol al ponerse.
Amábamos y éramos amados, y ahora
yacemos,
En los campos de Flandes.
Las amapolas siguen montando guardia en los campos en Flandes y en la vecina Picardía. En todos los memoriales veo, además, réplicas de estas flores en papel o en plástico. También en Ypres, una pequeña ciudad belga que fue prácticamente arrasada y en la que los alemanes usaron por primera vez gas venenoso como armamento químico. En el monumento conmemorativo conocido como la Puerta de Menín, cada día a las 8 de la tarde se celebra una ceremonia en recuerdo de los miles de soldados que allí murieron y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados; tras el toque de corneta, alumnos de unos 12 años de la Sweyne Park School, del condado inglés de Essex, depositan una corona hecha con estas amapolas imperecederas. Van acompañadas de un poema, que en este caso es «For the Fallen» («Por los caídos»), de Laurence Binyon:
No envejecerán, como envejeceremos los
que nos quedamos:
La edad no los cansará, ni los años los
condenarán.
Cuando caiga el sol y cuando amanezca,
Los recordaremos.
Siento cierta tristeza al leer estas palabras, y en parte espero que los colegiales no les presten mucha atención. La idea de no envejecer puede ser deseable, reflexiono, pero no tengo claro que valga la pena si implica morir prematuramente en circunstancias espeluznantes. ¿Realmente estaban los hombres que descansan en estas tierras –algunos de los cuales no tenían ni 20 años cuando los mataron– dispuestos a pagar un precio tan alto a cambio de esta «eterna juventud»?
En todas las paradas que hago durante el viaje encuentro autocares escolares. En Beaumont-Hamel, uno de los escenarios de la batalla del Somme, hay tres; dos son de Inglaterra y uno ha venido de Escocia. Mientras veo a los profesores intentando poner orden entre sus pupilos, pienso que si ya es complicado explicar esta guerra en su sentido más global, más difícil debe de ser exponer este episodio en concreto, que llevó al extremo el exterminio casi mecánico de miles y miles de jóvenes reclutas.
Incluso su nombre, «batalla del Somme», que tuvo lugar del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916, es engañoso, porque una batalla no es algo que dure cuatro meses y medio. El otro término empleado para referirse a ella es «ofensiva del Somme». Pensando en ello, la ironía del propio lenguaje me sugiere que, en efecto, hay algo de ofensivo en la idea de enviar a oleadas de hombres –e incluso adolescentes– a una muerte segura bajo la lluvia de balas de las ametralladoras alemanas. Y es que solo en las primeras 24 horas de batalla fallecieron más de 19.000 soldados de la Commonwealth; una jornada negrísima que se recuerda como la peor de toda la historia del Ejército británico. La táctica de bombardear durante días las posiciones alemanas para luego mandar a la infantería a atacar las líneas enemigas había dado unos resultados desastrosos. Las trincheras alemanas eran más sólidas y profundas de lo que presuponía el alto mando británico.
Cuando cesó el bombardeo, los germanos tuvieron tiempo de posicionar sus ametralladoras y masacrar a los soldados que avanzaban hacia ellos. Pero lo realmente aterrador es que durante los cuatro meses que duró el ataque de los aliados contra las tropas alemanas en el río Somme, el mariscal de campo Douglas Haig insistió en repetir la misma táctica, obteniendo unos resultados desoladoramente idénticos. Más de un millón de los soldados que luchaban bajo su mando resultaron heridos o muertos, un funesto balance que lo hizo merecedor del apodo de «el carnicero del Somme».
Al analizar la situación un siglo después de los hechos, me pregunto cómo es posible que esos hombres no se sublevaran contra su suerte. Buscando alguna respuesta, descubro el enorme poder que ejercieron las palabras a este efecto, especialmente a la hora de convertir a los familiares de los combatientes en fuerzas de presión valiosísimas para asegurar que los jóvenes fuesen al frente o volviesen a él.
En el magnífico museo del pueblecito de Péronne, también en el departamento de Somme, observo diversos carteles que apelan sin disimulo a los sentimientos de los implicados. Me llama la atención uno que muestra a un padre con sus dos hijos. La niña pregunta: «Papá, ¿tú qué hiciste en la Gran Guerra?». La mirada avergonzada del padre parece indicar que no mucho. Entonces pienso que no es menos cierto que el hombre que luchaba en esta guerra tenía una probabilidad alarmantemente elevada de no llegar a ser padre en su vida; siendo así, ni el padre ni los niños que habrían inspirado aquel cartel estarían ahí…
Adolf Hitler, que luchó y fue herido en la campaña del Somme, vio muy clara la relevancia de la propaganda aliada en la victoria final de sus enemigos. En su libro Mein Kampf afirmó que la experiencia de la Gran Guerra lo «motivó para investigar la propaganda con todavía más profundidad […], lo que nosotros no conseguimos hacer lo hizo el enemigo con una gran pericia y unos cálculos brillantes. Aprendí mucho de la propaganda de guerra enemiga».
Pese al éxito de la propaganda a la hora de evitar deserciones, en las trincheras se alzaron voces de protesta. Una de las más notorias fue justamente la de uno de los «poetas de la Guerra» más destacados: Siegfried Sassoon. Él fue uno de los primeros en alistarse –lo hizo antes de que estallara el conflicto–, y en sus primeros poemas todavía mostraba una concepción romántica e idealista de la guerra. Sin embargo, la cruda realidad pronto salpicó su inocencia de sangre y barro, y al poco tiempo de llegar a las trincheras empezó a sentirse asqueado y horrorizado por la industria de la muerte de la que estaba formando parte. En su obra también criticó la actitud de sus conciudadanos que no estaban en el frente, como revela su poema «La gloria de las mujeres», de 1917:
Nos queréis cuando somos héroes, de permiso
en casa,
O heridos en un sitio mencionable.
Adoráis las condecoraciones; creéis
Que la caballerosidad redime la desgracia
de la guerra.
Nos fabricáis balas. Escucháis con deleite
Historias sucias y peligrosas llenas de
emoción.
Coronáis nuestro distante ardor cuando
luchamos,
Y lloráis nuestro laureado recuerdo cuando
morimos.
El sentimiento de rabia que invadía a Sassoon aumentó a medida que sus compañeros y amigos morían en el lodo. En su cruzada personal contra la guerra, el poeta se interesó por los movimientos pacifistas del momento, e incluso aprovechó un permiso para relacionarse con activistas como el filósofo Bertrand Russell. Cuando llegó la hora de regresar al frente, Sassoon decidió que ya había tenido suficiente. Redactó una carta titulada «He acabado con la guerra: declaración de un soldado», que envió a la prensa para que la publicasen y fue leída en el Parlamento británico, donde su declaración antibelicista no despertó muchas simpatías. El texto terminaba así:
"He visto y soportado el sufrimiento de las tropas, y no puedo por más tiempo ser partidario de prolongar estos sufrimientos para unos fines que creo son malos e injustos. No protesto contra la dirección de la guerra, pero sí contra los errores políticos y la falta de sinceridad con los combatientes que están siendo sacrificados. De parte de los que sufren hago esta protesta contra el engaño del que están siendo víctimas; también creo que puedo ayudar a destruir la complacencia insensible con la cual la mayoría de los que están en casa apoyan la continuación de unas agonías que no conocen y no tienen imaginación suficiente de advertir".
Mientras estuvo en el frente, el poeta británico se había ganado el apodo de Mad Jack por su actitud de despreocupación hacia su propia seguridad. En 1916 fue condecorado con la Cruz Militar por la valentía demostrada al haberse puesto a recoger heridos y muertos bajo el fuego enemigo. También fue recomendado para la Cruz Victoria, la mayor condecoración militar británica, por haber capturado una trinchera alemana él solo. Pero tras publicar su apasionado alegato sobre la futilidad de la guerra, ninguna de estas gestas parecía poder impedir que fuese juzgado por un tribunal militar. Solo se salvó gracias a la intervención de otro poeta, Robert Graves, quien convenció a las autoridades de que Sassoon no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y no debía ser enjuiciado.
Poetas y soldados de la Primera Guerra Mundial
Su estancia en el hospital de guerra de Craiglockhart, cerca de Edimburgo, fue providencial para la poesía de Wilfred Owen, quien estaba siendo tratado en dicho centro escocés por estrés postraumático. Ambos soldados y poetas hicieron muy buenas migas y Owen acabó de pulir su técnica poética gracias a los consejos y al ejemplo de Sassoon. Aunque eran conscientes de la barbarie y el sinsentido que les esperaba en Francia, los dos acabaron volviendo al frente. Seguían abominando la guerra y todo lo que la rodeaba, pero su sentido del deber, su consideración para con sus compañeros y su deseo de actuar como portavoces de esa juventud perdida los empujó a seguir adelante, a pesar de todo.
Sassoon fue ascendido a teniente antes de ser herido en la cabeza y repatriado a Gran Bretaña. Owen moriría en combate justo una semana antes de que callaran por fin las armas. Su legado literario floreció, en gran parte, gracias al empeño de su amigo.
Cuando la guerra terminó, el 11 de noviembre de 1918, muchos de los que habían luchado en ella esperaban que se abriese un período de profunda reflexión. Tenían la esperanza de que los sacrificios de cuatro interminables años de fuego, sangre y destrucción sirviesen para que esa guerra, que había matado a más gente que ninguna otra antes en la historia del Viejo Continente, fuese la última de todas. Querían que el mundo entero entendiese que el nacionalismo suponía una combinación terrorífica cuando se combinaba con la tecnología aplicada a la muerte. No fue así.
En comines-warneton, en Bélgica, hay un pequeño memorial distinto a todos los demás. Este no está aquí para recordar a los muertos. Más bien al contrario: es la celebración de una pequeña luz de esperanza, la que brilló en el día de Navidad de 1914 cuando los soldados de las dos trincheras enemigas dejaron de lado sus uniformes para intercambiarse regalos, cantar juntos y jugar un partido de fútbol. Muchos de ellos nunca habían visto al presuntamente temible enemigo cara a cara, y el hacerlo les obligó a replantearse el motivo por el que estaban intentando matarse unos a otros. Los mandos militares, temerosos de este precedente, prohibieron que en el futuro se reprodujese ese tipo de treguas espontáneas. Mientras contemplo los balones y bufandas que decoran el monumento que la UEFA levantó aquí para conmemorar aquel partido, rezo –no sé exactamente a quién– para que algún día la retórica bélica sea solo cosa del pasado… y del fútbol.