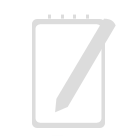Mi marido y yo nos casamos a las ocho de la mañana. Era invierno, helaba, los árboles estaban cubiertos de escarcha y unos pocos cuervos hacían equilibrios sobre los cables de teléfono. Teníamos treinta y pocos años y nos considerábamos modernos y escépticos, el tipo de gente que ironiza sobre la institución del matrimonio aunque la busque. Durante el bruch que ofrecimos a los invitados, pusimos un buzón de sugerencias y pedimos que nos dieran consejos para evitar el divorcio; nos parecía una idea divertida, pero casi todas las sugerencias fueron tonterías. Cuando los invitados se fueron, la casa se quedó en silencio. Había flores por todas partes: rosas rojas y helechos. "¿Qué podemos hacer que sea realmente romántico?", pregunté a mi marido. Benjamin sugirió que tomásemos un baño. Yo no quería bañarme. Un almuerzo de salmón y vino blanco. Yo estaba harta de salmón.
La boda había terminado, el silencio parecía sofocante y yo sentía la familiar decepción que se experimenta cuando un acontecimiento largamente anhelado llega y se va. ¿Qué podemos hacer que sea realmente romántico? Estábamos casados. Hip, hip, hurra. Decidí dar un paseo. Me fui al centro, pegué la nariz contra el escaparate de una panadería y observé a un hombre con las manos enharinadas, aplastando y estirando la masa hasta darle forma de estrellas. Entré a curiosear en una tienda de antigüedades. Al final, llegué al salón de tatuajes. No soy el tipo de persona que se hace tatuajes, pero por alguna razón, aquel frío y silencioso domingo decidí entrar. «¿La atienden?», me dijo una mujer.
«¿Hay algún tatuaje que no sea permanente?», pregunté.
«Los de henna», me respondió.
Me explicó que duraban seis semanas, que se usaban en la India para las bodas y que eran sobrios, hermosos y de color marrón. Me mostró fotografías de mujeres indias con joyas en la nariz y los brazos cubiertos de sinuosos trazos de henna. Aquellos tatuajes hablaban de la intrincada red tendida entre dos personas, de los lazos que las unen y de la dificultad para encontrar los puntos donde las cosas empiezan y terminan. Como acababa de casarme y estaba siendo víctima de la desazón posmatrimonial, y anhelaba algo realmente romántico que me impulsara a través de la noche, decidí hacerme uno.

«¿Dónde?», me preguntó ella.
«Aquí», contesté, señalándome con las manos el pecho y el vientre.
Ella arqueó las cejas y dijo: «Muy bien».
Soy muy pudorosa, pero me quité la blusa y me tumbé en la camilla, mientras la oía mezclar polvos y pigmentos en la trastienda. Cuando volvió, llevaba un pequeño pote negro en cuyo interior había una pasta roja y espesa, ligeramente brillante. Me adornó. Me dio enredaderas y flores. Convirtió mi cuerpo en soporte de toda una serie de nuevos jardines en crecimiento, y después, alrededor de mis caderas, pintó los delicados eslabones de un cinturón de castidad. Al cabo de una hora, seca ya la pintura, volví a vestirme y me fui a casa en busca de mi flamante marido. Sabía que ése iba a ser mi regalo para él, el tipo de regalo que sólo se ofrece una vez en la vida. Dejé que me desvistiera.
«¡Oh!», exclamó él, alejándose para mirarme.
Me sonrojé, y empezamos.
Ahora ya no estamos empezando, mi marido y yo. No me sorprende. Incluso entonces, cuando llevaba la ornamentación del deseo, sabía que los sinuosos trazos se borrarían y los pigmentos se harían cada vez más tenues hasta desaparecer. Eso no me preocupaba el día de mi boda.
Ahora sí. Ocho años después, pálida como una funda de almohada, estoy aquí, con todo el equipaje y los kilos de más que trae el tiempo. Y las preguntas se han vuelto más insistentes. ¿Disminuye necesariamente la pasión con el paso de los años? ¿Hasta qué punto podemos confiar en el amor romántico para elegir a nuestra pareja? ¿Puede ser bueno un matrimonio en el que el amor erótico ha sido sustituido por la amistad, o incluso por una sociedad financiera entre dos personas, unidas por sus cuentas bancarias?
No me malinterpreten. Aún amo a mi marido. Lo deseo más que a ningún otro hombre. Pero es difícil mantener el romanticismo en la rutina en que se ha convertido nuestra vida. Los lazos que nos unen se han ido deshilachando a causa de la hipoteca y los niños, esos diablillos que se las arreglan para fortalecer el vínculo, debilitando al mismo tiempo las fibras que lo componen. Benjamin y yo ya no tenemos tiempo para salmón y vino blanco, y en nuestra casa, los baños siempre incluyen el patito de goma.
Puede que suene triste, pero no lo es. Mi matrimonio es como un jersey cómodo. Incluso las discusiones tienen algo de afelpado, una cualidad tan familiar que sólo puede encontrarse en el hogar. Y aun así…
En el mundo occidental llevamos siglos produciendo poemas, novelas y dramas sobre los ciclos del amor, sus transformaciones a lo largo del tiempo y la forma en que la pasión nos agarra por el lánguido cuello para luego abandonarnos, superada la locura. Hemos confiado en la literatura para explicar las complejidades del amor, en leyendas de dioses celosos y flechas. Pero puede que esas historias estén cambiando ahora que la ciencia toma la palabra para explicar lo que siempre hemos considerado propio de los mitos y la magia. Hoy, nuevas investigaciones vislumbran dónde reside el amor en el cerebro y los detalles de sus componentes químicos.

La antropóloga Helen Fischer es lo más parecido a una catedrática del deseo. Es profesora de la Universidad Rutgers y vive en Nueva York, en un apartamento lleno de libros cerca de Central Park, cuyos árboles rebosan de verdor y por cuyos senderos pasean parejas cogidas de la mano. Ella ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las vías bioquímicas del amor en todas sus manifestaciones: deseo sexual, enamoramiento y cariño, así como sus idas y venidas. Describe con seductora franqueza los altibajos del amor, del mismo modo que otros hablarían de los valores bursátiles. «La mujer utiliza inconscientemente el orgasmo para saber si un hombre le conviene. Si es impaciente y brusco y ella no alcanza el orgasmo, puede intuir que tal vez no será un buen marido ni un buen padre. Algunos científicos creen que el orgasmo podría haber evolucionado para ayudar a la mujer a distinguir al compañero adecuado del que no lo es.»
Una de las principales actividades de la antropóloga en los últimos diez años ha sido observar el amor, literalmente, mediante un aparato de resonancia magnética. Ella y sus colegas Arthur Aron y Lucy Brown trabajaron con voluntarios que habían estado «locamente enamorados» durante un promedio de siete meses. Una vez dentro del aparato, les mostraban dos fotografías, una neutra y otra de la persona amada.
El amor enciende el núcleo caudado porque es la sede de una densa red de receptores del neurotransmisor llamado dopamina.
Cuando los voluntarios veían a la persona amada, las partes de su cerebro relacionadas con la gratificación y el placer–el área tegmental ventral y el núcleo caudado– se encendían. Pero lo que más entusiasmó a Fischer no fue tanto hallar la localización del amor, como rastrear sus vías químicas específicas. El amor enciende el núcleo caudado porque es la sede de una densa red de receptores del neurotransmisor llamado dopamina, que en opinión de Fischer es uno de los ingredientes de nuestro filtro de amor endógeno.En las proporciones adecuadas, la dopamina induce energía, entusiasmo, concentración y motivación para obtener recompensas. Por eso, cuando nos enamoramos, podemos pasar una noche en vela, ver amanecer o bajar esquiando por una pendiente que normalmente nos parecería demasiado abrupta. El amor nos hace intrépidos, brillantes y dispuestos a correr auténticos riesgos, que a veces superamos y a veces no.
Yo me enamoré por primera vez a los 12 años, de un profesor, el señor McArthur. Usaba sandalias y llevaba barba. Nunca había tenido a un hombre de profesor, y eso me parecía terriblemente exótico. El señor McArthur hacía cosas que ningún otro profesor se habría atrevido a hacer. Nos explicaba las leyes físicas de los pedos y nos enseñó a hacer estallar un huevo.
Trastorno obsesivo-compulsivo
Es posible que la singular constelación de necesidades que me llevó a enamorarme de un hombre capaz de hacer estallar un huevo sea interesante, pero en mi opinión, no tanto como el recuerdo de las consecuencias puramente físicas del amor. Nunca había sentido nada parecido. No podía quitarme al señor McArthur de la cabeza. Estaba nerviosa y me mordisqueaba el interior de la mejilla hasta el punto de hacerme sangre. La escuela se volvió a la vez aterradora y emocionante. ¿Lo vería en el pasillo? ¿En la cafetería? Ojalá. Pero cuando mis deseos se cumplían y veía por un momento a mi amado, no me sentía satisfecha, sino aún más inflamada de anhelo. ¿Me había mirado? ¿Por qué no me había mirado? ¿Cuándo volvería a verlo?
¿Te suena esta historia? Quizá tenías 30 años cuando te pasó a ti, o tal vez 8, 80 o 25. A lo mejor vivías en Katmandu, o tal vez en Kentucky. La edad y el lugar geográfico son absolutamente irrelevantes.Donatella Marazziti, profesora de psiquiatría de la Universidad de Pisa, ha estudiado la bioquímica del mal de amores. Tras enamorarse en dos ocasiones y sentir el tremendo poder del amor, Marazziti comenzó a interesarse por explorar la similitudes entre el amor y el trastorno obsesivo-compulsivo.
Ella y sus colaboradores midieron los niveles de serotonina en sangre de 24 individuos que se habían enamorado en los últimos seis meses y que se pasaban al menos cuatro horas al día pensando obsesivamente en la persona amada. La serotonina es probablemente la estrella de nuestros neurotransmisores, alterada a su vez por los fármacos psiquiátricos estelares: Prozac, Zoloft y Paxil, entre otros. Los investigadores formularon hace tiempo la hipótesis de que las personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) presentan un desequilibrio de la serotonina. Fármacos como el Prozac parecen aliviar el trastorno, aumentando la cantidad disponible de este neurotransmisor en las sinapsis de las neuronas.
"Conclusión: a veces es difícil distinguir el amor de la locura. Conclusión: no seas tonto. No te enamores"
Marazziti comparó los niveles de serotonina de los enamorados con los de un grupo de personas aquejadas de TOC y con los de otro grupo que ni padecía el trastorno ni era presa de las pasiones del amor. Los niveles de serotonina en sangre tanto de los obsesivos como de los enamorados eran un 40% más bajos que los de los sujetos normales. Conclusión: el amor y el trastorno obsesivo-compulsivo pueden tener un perfil químico similar. Conclusión: a veces es difícil distinguir el amor de la locura. Conclusión: no seas tonto. No te enamores.
Obviamente, ése es un consejo que ninguno de nosotros podemos seguir. Nos enamoramos, e incluso lo hacemos una y otra vez, sometiéndonos en cada ocasión a un estado mental bastante enfermizo. Sin embargo, aún hay esperanza para los que sufren una pasión irrefrenable: el Prozac. No hay nada como la pastillita bicolor para apaciguar el impulso sexual y sentirse ahíto ante el festín de los sentidos. Helen Fischer cree que el consumo de fármacos como el Prozac socava la capacidad de enamorarse y de conservar la pasión. Al embotar las aristas más afiladas del amor y su correspondiente libido, hace que las relaciones se estanquen. «Conozco una pareja que estaba al borde del divorcio –cuenta la antropóloga–. La mujer estaba tomando antidepresivos. Cuando los dejó, volvió a tener orgasmos, volvió a sentir atracción sexual por su marido y ahora vuelven a estar enamorados.»
Los psicoanalistas han elaborado incontables teorías para explicar de quién nos enamoramos. Freud habría dicho que nuestra elección está influida por el deseo insatisfecho de acostarnos con el progenitor del sexo opuesto. Según Jung, la pasión se ve impulsada por algún tipo de inconsciente colectivo. Actualmente, psiquiatras como Thomas Lewis, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, creen que el amor romántico tiene sus raíces en las primeras experiencias infantiles de intimidad física: cómo nos sentíamos durante la lactancia, el rostro de nuestra madre y todas esas sensaciones de puro bienestar sin conflictos que quedan grabadas en nuestra mente y que tratamos de recuperar a lo largo de nuestra vida adulta. Según esta teoría, amamos a quien amamos no por el futuro que esperamos construir sino por el pasado que esperamos rescatar. El amor es reactivo, no proactivo, no mira al frente, sino al pasado. Quizá sea por eso que alguien nos parece «la persona adecuada». Y si nos resulta «familiar», es porque en realidad lo es. Tiene algún rasgo, olor, sonido o tacto que despierta en nosotros recuerdos dormidos.
El amor y el trastorno obsesivo-compulsivo pueden tener un perfil químico similar
Cuando conocí al que sería mi marido, pensé que esa teoría psicológica era más o menos acertada. Mi marido es pelirrojo y habla en voz baja. Es químico, y a veces se comporta de un modo un poco raro y extravagante. Un día antes de nuestra boda, metió una rosa en nitrógeno líquido para congelarla y después la arrojó contra la pared, donde estalló espectacularmente en mil pedazos. También mi padre es pelirrojo, habla en voz baja y tiene muchas excentricidades. Solía ponerse a cantar de repente, sin motivo aparente.
Sin embargo, es posible que mis teorías sobre los motivos que me impulsaron a enamorarme de mi marido no sean más que majaderías. La psicología evolutiva hace tiempo que ha rechazado a Freud, el complejo de Edipo y todas esas cosas trascendentes, para centrarse en las habilidades más sencillas de la supervivencia. Esta hipótesis plantea que encontramos atractivas a las personas que parecen saludables, por lo cual las elegimos como pareja. La salud, aseguran los psicólogos evolutivos, se manifiesta en las mujeres en un índice cintura-cadera del 70%, y en los hombres, en rasgos toscos que sugieren un abundante torrente de testosterona en la sangre. El índice cintura-cadera es importante para el éxito del parto y, según estudios realizados, ese coeficiente concreto indica una mayor fertilidad. En cuanto al aspecto tosco, el caso es que un hombre con una buena dosis de testosterona probablemente tiene también un sistema inmunitario resistente, y por lo tanto tiene más probabilidades de dar a su compañera hijos saludables.
Quizá nuestra elección de pareja sea una simple cuestión de olfato. Claus Wedekind, de la Universidad de Lausana, Suiza, realizó un interesante experimento con camisetas sudadas. Reunió a 49 mujeres y les pidió que olieran una serie de camisetas que habían sido usadas por diversos hombres no identificados con distintos genotipos en lo referente al olor corporal y al sistema inmunitario. Después les indicó que señalaran las camisetas que olían mejor y las que olían peor. Wedekind observó que las mujeres preferían el olor de las camisetas de los hombres cuyo genotipo difería más del suyo, quizá porque dicho genotipo determina algún rasgo del sistema inmunitario que ellas no tienen. De ese modo, las mujeres incrementan las probabilidades de tener hijos sanos.
Resulta difícil creer que estemos tan determinados por la biología, sin advertirlo siquiera. Después de todo, no conozco a nadie que haya dicho nunca «me casé con él por su olor corporal». Nada de eso. La explicación suele ser «me caso con él (o con ella) porque es inteligente, porque es guapo, porque es divertido o porque es cariñoso». Pero quizás estemos tan ciegos respecto al amor como cuando estamos enamorados. Si todo se reduce a la prueba del olfato, entonces los perros nos llevan una clara ventaja en lo que respecta a elegir pareja.
Nos preguntamos por qué no dura la pasión amorosa.¿Cómo es posible que un lunes nos parezca una persona guapísima, y 364 días después, la misma persona nos parezca vulgar? No es posible que el objeto de nuestros afanes haya cambiado tanto. Todavía tiene los mismos ojos. Su voz ronca, que tanto nos gustaba, ahora nos irrita; parece como si necesitara antibióticos. O quizá seamos nosotros quienes necesitemos antibióticos, porque la persona a quien antes amábamos y veíamos cubierta de luz celestial se ha convertido en una especie de infección que nos agota y nos absorbe toda la energía.

La pasión termina
Estudios realizados en todo el mundo confirman que la pasión termina. No es de extrañar, por lo tanto, que muchas culturas consideren absurdo basarse en algo tan pasajero para elegir al compañero de toda la vida.
Helen Fischer ha sugerido que las rupturas suelen producirse al cabo de cuatro años de relación, porque ése es más o menos el tiempo necesario para concebir, gestar y criar a un bebé. La pasión, ese sentimiento salvaje, radiante e insensato, resultaría ser algo práctico después de todo. No sólo necesitamos copular; también necesitamos suficiente pasión para procrear. Después, los sentimientos de apego predominan mientras los miembros de la pareja colaboran en la crianza de un bebé indefenso. Cuando el niño ya ha sido destetado, se puede quedar con su hermana, con sus tías o con amigos. El padre y la madre ya son libres para encontrar otra pareja y tener más hijos.
Desde el punto de vista biológico, las razones de que el amor romántico se desvanezca pueden hallarse en el modo en que nuestro cerebro responde a las oleadas de dopamina que acompañan a la pasión y nos hacen volar. Los consumidores de cocaína conocen el fenómeno de la tolerancia, por el cual el cerebro se adapta al suministro excesivo de droga. Quizá las neuronas se desensibilizan y necesitan cada vez más sustancia para producir la misma subida.
Tal vez sea bueno que el romance se diluya. ¿Existirían avances tecnológicos si nos pasáramos la vida embelesados? En lugar de una civilización en permanente evolución sólo tendríamos flores, bombones y anticonceptivos. Si el estado químicamente alterado inducido por el amor romántico es equiparable a un trastorno mental o a la euforia inducida por las drogas, una exposición demasiado prolongada a la pasión amorosa podría producir daños psicológicos.
Cuentan que en la India había un chico y una chica que se enamoraron. Su relación era escandalosa e ilegítima porque pertenecían a castas diferentes. Es fácil imaginar sus encuentros clandestinos bajo una luna blanca y redonda. ¿Quién hubiese podido negarles el placer o condenar la fuerza de su atracción?
Sus padres. En un caso reciente, dos jóvenes de castas distintas fueron ahorcados por sus propios padres delante de centenares de personas del pueblo. Una pareja que se fugó para casarse fue desnudada y golpeada. Y otra pareja se suicidó cuando sus padres les prohibieron casarse.
El amor romántico
Los antropólogos solían pensar que el amor romántico era una idea occidental, un subproducto burgués de la Edad Media, apto sólo para gente sofisticada que lo disfrutaba en los cafés de París, entre sábanas de seda o en hermosos salones frente a un fuego crepitante. Se suponía que los no occidentales, sobrecargados de obligaciones personales y sociales, no tenían espacio para las pasiones individuales. ¿Cómo podía una cultura colectivista celebrar o legitimar de algún modo la obsesión por un único individuo que es la definición del enamoramiento? ¿Podía sentir pasión un campesino lleno de piojos?
Desde luego que sí. Ahora los científicos piensan que el romance es panhumano y está engarzado en nuestro cerebro desde el pleistoceno. En un estudio realizado en 166 culturas, los antropólogos William Jankowiak y Edward Fischer observaron en 147 de ellas evidencias de amor pasional. En otro estudio, hombres y mujeres de Europa, Japón y Filipinas cuantificaron en una encuesta sus experiencias de amor pasional. Los tres grupos manifestaron sentir la pasión con la misma intensidad abrasadora.
Pero aunque el amor romántico sea universal, su expresión cultural no lo es. Para la etnia fulbé del norte de Camerún, la compostura es más importante que la pasión. Los hombres que pasan demasiado tiempo en compañía de sus esposas son ridiculizados, y los que pierden la calma por culpa del amor se consideran víctimas de un peligroso conjuro. Puede que el amor sea inevitable, pero para los fulbé sus manifestaciones son vergonzosas y equiparables a una enfermedad o a la ineptitud social.
En la India, el amor romántico se considera tradicionalmente un peligro, una amenaza para el elaborado sistema de castas, en el cual los matrimonios se conciertan como medio de salvaguardar las estirpes y los linajes. De ahí que se cuenten historias truculentas, que son en realidad advertencias de lo que puede suceder cuando uno se deja llevar por sus impulsos.
Actualmente, los matrimonios por amor parecen ir en aumento en la India, a menudo en abierto desafío a los deseos de los padres.
Aunque las películas de Bollywood celebran el triunfo del amor romántico, la mayoría de los indios todavía cree que los matrimonios concertados tienen más probabilidades de éxito que las uniones por amor. En una encuesta realizada entre estudiantes universitarios indios, el 76% afirmó que se casaría con una persona que tuviera todas las virtudes necesarias, aunque no estuviera enamorado de ella (en comparación con sólo el 14% de los estadounidenses). El matrimonio se considera un paso demasiado importante como para darlo al azar.
Renu Dinakaran es una atractiva mujer de 45 años que vive en Bangalore. Acude a nuestra cita vestida al estilo occidental, con mallas negras y camiseta. Vive en un apartamento bien amueblado en esta agitada ciudad de la India, donde las vacas duermen en las avenidas, entre coches minúsculos que circulan soltando nubes de humo negro por el tubo de escape.
Renu nació en una familia india tradicional, en la que lo lógico era un matrimonio concertado. No le gustaba que decidieran por ella, siendo como era una estupenda jugadora de tenis y más lista que muchos de los hombres que conocía. Sin embargo, a los 17 años la casaron con un primo hermano al que apenas conocía. Le hubiera gustado aprender a quererlo, pero no pudo. En su opinión, muchos matrimonios concertados son casos de «violación legitimada por el Estado».
Renu tenía la esperanza de que algún día amaría a su marido, pero a medida que pasaban los años sentía menos amor, hasta que al final, debilitada y amargada, harta del confinamiento impuesto en casa de sus suegros y de que la envolvieran en saris que le dificultaban los movimientos, Renu hizo lo que la cultura india tradicional prohíbe. Se marchó de casa. Tenía dos hijos y se los llevó con ella. Llevaba grabada en la mente una vieja película que había visto por televisión, una película tan extraña y seductora, tan desconcertante y reconfortante al mismo tiempo, que no podía quitársela de la cabeza. Era el año 1986. La película, Love Story.
«Antes de ver películas como Love Story, no conocía el poder que puede tener el amor», dice. Al final, Renu tuvo suerte. En Mumbai conoció a un hombre llamado Anil, y entonces, por primera vez, sintió la pasión. «Cuando encontré a Anil fue diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Fue el primer hombre con quien tuve un orgasmo. Me sentía en las nubes, todo el tiempo en las nubes. Y sabía que no iba a durar, que no podía durar, y esa idea me producía una dulce sensación de nostalgia, como si estuviéramos presenciando el final mientras nos descubríamos mutuamente.»
Cuando Renu habla del final, no se refiere al final de su relación con Anil, sino al final de una etapa concreta. Todavía siguen felizmente casados, se hacen compañía, se quieren, aunque ya no con aquella loca pasión, y tienen un juguetón dachshund negro que compraron juntos. Su relación, antes tan llena de ardor, sigue cociendo a fuego lento, a suficiente temperatura para que los dos estén a gusto. Ambos lo agradecen.
«¿Que si me gustaría volver a sentir aquella pasión? –se pregunta Renu–. A veces sí. Pero a decir verdad, era agotador».
Oxitocina: la hormona del apego
Desde el punto de vista fisiológico, esta pareja ha pasado de la pasión amorosa, un estado saturado de dopamina, a la relativa calma de un vínculo inducido por la oxitocina. La oxitocina es una hormona que favorece los sentimientos de conexión y apego. La producimos cuando abrazamos a nuestra pareja de muchos años, o a nuestros hijos. La producen las madres cuando amamantan a sus pequeños. Los topillos de la pradera, animales con elevados niveles de oxitocina, se emparejan de por vida. Cuando los científicos les bloquean los receptores de oxitocina, estos roedores no forman vínculos monógamos y tienden a rondar en busca de parejas.
Algunos investigadores opinan que el autismo, trastorno caracterizado por una profunda incapacidad de establecer y mantener conexiones sociales, está relacionado con una deficiencia de oxitocina. Se han hecho experimentos con personas autistas tratándolas con oxitocina, y en algunos casos ha contribuido a aliviar los síntomas.
Se cree que en las relaciones largas que funcionan, como la de Renu y Anil, la oxitocina está presente en abundancia en ambos miembros de la pareja. En las relaciones largas que nunca llegan a despegar, como la de Renu y su primer marido, o que se derrumban una vez superada la pasión inicial, es probable que la pareja no haya encontrado la forma de estimular o mantener la producción de oxitocina.
«Pero hay cosas que ayudan –apunta Helen Fischer–. Los masajes. Hacer el amor. Esas cosas estimulan la producción de oxitocina y estrechan los lazos de la pareja.»
Bien, supongo que es un buen consejo, pero se basa en el supuesto de que todavía quieres tener sexo con el pesado de tu marido. ¿Tienes que fingir deseo hasta sentirlo de verdad?
«Sí –responde Fischer–. Suponiendo que la relación sea razonablemente saludable, acabarás sintiendo apego por tu pareja si tienes suficientes orgasmos con ella. Estimularás la oxitocina.»
Tal vez sea cierto, pero suena desagradable. Es justo lo que me decía mi madre sobre las verduras: «Sigue comiendo guisantes y verás como acaban gustándote». Pero siguen sin gustarme.
El termómetro marca 32 grados el día que mi marido y yo partimos de Boston a Nueva York para asistir a clases de besos. Con dos hijos, dos gatos, dos perros, una casa pareada y un sistema educativo de dudosa calidad, puede que sepamos cómo se besa, pero en el fragor de nuestras agitadas vidas hemos olvidado cómo besarnos.
La Escuela de Besos, dirigida por Cherie Byrd, terapeuta de Seattle, imparte sus clases en la planta 12 de un deteriorado edificio de Manhattan. Dentro, la sala está pintada de blanco, y sobre una mesa embaldosada hay botellas de néctar de plátano y albaricoque, una tetera con té verde, caramelos de menta y cacao para los labios. Los otros alumnos, algunos de los cuales vienen de lugares tan lejanos como Vietnam o Nigeria, están alegremente tumbados en el suelo, sobre mantas y almohadones. La clase durará siete horas.
Byrd empieza con el masaje de pies. «Para besar bien, hay que dominar los acercamientos previos a los besos», asegura. El acercamiento previo supone masajear los olorosos pies de mi marido, pero eso no es tan malo como cuando le toca a él masajear los míos. Poco antes de salir de casa he pisado accidentalmente un pañal que el perro había sacado de la basura, y aunque me he lavado, me pregunto si habrá sido suficiente.
«Inhalamos –nos dice Byrd, enseñándonos a tomar aire–... Exhalamos.» Y enseguida llama la atención a mi marido. «No te centres tanto en los dedos. Avanza hacia la pantorrilla.»
Byrd nos explica otras cosas acerca del arte del beso. Nos describe el movimiento de la energía a través de varios chakras y la manifestación de la emoción en los labios. Nos habla de la importancia de besar con todos los sentidos y nos enseña a establecer contacto visual como preludio y a susurrar de manera adecuada. Pasan muchas horas. Suena mi teléfono móvil. Es la canguro. Nuestro hijo de un año tiene fiebre. Tenemos que interrumpir la lección. Salimos corriendo. Luego, en casa, les cuento a mis amigos lo que hemos aprendido en la Escuela de Besos: que no tenemos tiempo para besarnos.
Un matrimonio perfectamente típico. El amor en Occidente.
Afortunadamente he oído de otras prácticas para estimular el amor. Arthur Aron, psicólogo de la Universidad Stony Brook de Nueva York, realizó un experimento que ilustra algunos de los mecanismos de la atracción entre dos personas. Reunió a un grupo de hombres y mujeres y los distribuyó por varias salas en parejas de sexos opuestos para que realizaran una serie de tareas, entre ellas la de contarse detalles personales. Luego pidió a cada pareja que se mirara a los ojos durante dos minutos. Aron comprobó que la mayoría de las parejas, que hasta ese momento eran completos desconocidos, experimentaron sentimientos de atracción. De hecho, una de ellas incluso se casó.
La novedad potencia la dopamina, un neurotransmisor que estimula las sensaciones de atracción
Fischer dice que este ejercicio obra milagros en algunas parejas. Aron y Fischer también sugieren hacer cosas nuevas juntos, porque la novedad potencia la dopamina en el cerebro, un neurotransmisor que puede estimular las sensaciones de atracción. En otras palabras, si tu corazón palpita en su compañía, puedes pensar que no es porque estés nerviosa, sino porque lo amas. Llevando un poco más lejos este razonamiento, Aron y otros han observado que incluso si haces ejercicios de carrera sin moverte del lugar, es más probable que te parezca atractiva la persona que conozcas a continuación. Por eso, si en la primera cita una pareja hace algo que produzca ansiedad, como subir a la montaña rusa, es más probable que haya una segunda y una tercera cita. Es una estrategia que habría que difundir en las páginas de contactos: jugar al squash, y en tiempos de angustia (desastres naturales, fieras merodeando o apagones), cerrar la puerta y abrazarse.
En Somerville, Massachusetts, donde vivo con mi marido, nuestros principales depredadores son los mosquitos. Pero eso no es impedimento para tratar de contemplarnos las almas a través de los ojos. Cuando se lo propongo a Benjamin, él arquea una ceja.
«¿Por qué no vamos mejor a cenar a un camboyano?», dice.
«Porque así no se hizo el experimento.»
Como científico, mi marido siempre está dispuesto a hacer un experimento. Pero estamos tan ocupados, que para hacerlo necesitamos planificar. Nos encontraremos el próximo miércoles a la hora del almuerzo e intentaremos hacer el experimento en nuestro coche.
El martes, la noche antes de nuestra cita, me sale un viaje inesperado a Nueva York. Mi marido está encantado de aparcar nuestro plan. Pero yo no. Esa noche, desde el hotel, lo llamo.
«Podemos hacerlo por teléfono», le digo.
«¿A dónde quieres que mire fijamente? –me pregunta–. ¿Al teclado?»
«Hay una foto mía colgada en la entrada. Mírala durante dos minutos. Yo miraré la foto tuya que tengo en la cartera.»
«¡Qué dices!», reacciona él.
«Sé bueno –le digo–. Es mejor que nada.»
Quizá no lo sea. Dos minutos parece mucho tiempo para mirar fijamente la foto de alguien con el teléfono apretado contra la oreja. Mi marido estornuda y yo intento imaginar su foto estornudando a la vez, y eso me hace reír.
Pasan otros 15 segundos, lentamente. Casi puedo oír el tiempo. Miro fijamente la foto de mi marido. El ejercicio no me produce ninguna sensación de intimidad, me siento vencida.
Aun así, continúo. Lo oigo respirar al otro lado de la línea. La fotografía que tengo ante mí fue tomada hace un año o dos y recortada para que entrara en la cartera. Tiene el pelo rubio rojizo recogido en una coleta. Nunca había mirado con detenimiento esta foto. Me doy cuenta de que mi marido no mira directamente a la cámara, sino que sus ojos de color azul claro se dirigen a la izquierda, hacia algo que no puedo ver. Le toco los ojos. Me acerco un poco más, y más aún, a su mirada huidiza. ¿Hay algo triste en su expresión, algo de tristeza en la forma en que desvía la vista?
Miro hacia un lado de la foto, por si descubro qué es lo que está mirando, y entonces lo encuentro: una tortuga diminuta avanzando hacia él. Ahora recuerdo cómo la recogió después de la foto, cómo la sujetó con cuidado entre sus manos para enseñársela a los niños, cómo le acarició el caparazón, moviendo el dedo índice sobre la bóveda escamosa, y cómo finalmente me la tendió: una ofrenda de amor. Yo la cogí y juntos la devolvimos al mar.
- ¿Te gusta la historia? ¿Eres un amante de la fotografía? ¿Quieres estar al día de los últimos avances científicos? ¿Te encanta viajar? ¡Apúntate gratis a nuestras newsletter National Geographic!