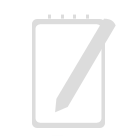«De esta mañana», afirma, con la convicción del rastreador veterano que percibe cualquier señal de movimiento humano en estas fronteras sin ley.
Con los prismáticos escudriña las colinas ondulantes de sabana incinerada que se pierden en una sierra arbolada. Aquí, en una de las fronteras más disputadas de Brasil, donde la desnuda vegetación baja empuja el bosque virgen y las haciendas de los colonos violan las lindes del territorio indio, la presencia de unas rodadas de neumáticos entraña un significado tan singular como ominoso.
«Leñadores», dice Tainaky. El enemigo.
Tainaky, que también responde al nombre portugués de Laércio Souza Silva Guajajara, se gira hacia sus compañeros, otros cuatro hombres de la tribu indígena guajajara que también se bajan de unas motos maltratadas. Forman un grupo variopinto: vaqueros remendados y prendas de camuflaje, gafas de aviador, bandanas para protegerse el rostro del polvo.
Pertrechados con una gama igualmente modesta de armas –un rifle monotiro, una pistola artesanal, dos o tres machetes–, recuerdan una extraña película a caballo entre dos géneros, una mezcla de Mad Max y El último mohicano.
«¿Vamos a por ellos?», pregunta Tainaky.
Ir a por leñadores furtivos se ha convertido en la actividad por antonomasia de este tipo de patrullas. Han incendiado camiones, requisado armas y motosierras y enviado a los enfurecidos taladores por donde habían venido. Los jefes de patrulla, como Tainaky, de 33 años, reciben constantes amenazas de muerte. Más de un patrullero oculta su identidad tras un nombre falso. En 2016, tres de ellos fueron asesinados en apenas un mes.
Son parte del centenar de voluntarios indígenas autoorganizados que se han autodenominado Guardianes de la Selva. Este grupo y otros similares han surgido en los últimos años en respuesta a la oleada de talas ilegales que están asolando la selva protegida del estado amazónico oriental de Maranhão, incluidos los 4.150 kilómetros cuadrados del Territorio Indígena Arariboia. Junto con los bosques, está desapareciendo la fauna que desde hace generaciones ha sustentado la cultura cazadora de los guajajara. Los lagos de los que nacen sus ríos y corrientes se secan a causa de la deforestación. Las aves y los peces se mueren.
Los guajajara se hallan en una situación sin duda apurada, pero han adoptado eficaces estrategias de supervivencia desde sus primeros y cruentos contactos con los forasteros, ocurridos siglos atrás. La mayoría de ellos sabe cómo es el mundo exterior; muchos han vivido en él. Mucho más crítica es la situación de otra tribu, con la que comparten la reserva Arariboia: los awá. Varias bandas de nómadas awá –el pueblo aislado, o «no contactado», más oriental de la Amazonia– recorren el boscoso corazón del territorio, viviendo en un estado de huida casi constante por culpa del gemido de las motosierras y, en la estación seca, por el humo de los incendios.
Confinados en el núcleo menguante de la selva, los awá son especialmente vulnerables. Pero incluso en las extensiones todavía relativamente intactas del bosque lluvioso que se extiende a ambos lados de la frontera occidental de Brasil con Perú, los grupos aislados se ven obligados a vivir huyendo de las depredaciones de la tala ilegal, las prospecciones de oro y, recientemente, el narcotráfico. (Véase «Perú», por Chris Fagan).
50-100 tribus en el Amazonas
De hecho, en toda la cuenca del Amazonas son cada vez mayores los peligros para las entre 50 y 100 tribus aisladas y no contactadas, probablemente unos 5.000 individuos en total. Estos grupos representan la mayoría de las tribus aisladas que quedan en el planeta. Los únicos grupos indígenas categorizados como no contactados que se sabe existen actualmente fuera de la Amazonia están en el bosque bajo del Chaco (Paraguay), en las islas Andamán (océano Índico) y en el oeste de Nueva Guinea (Indonesia).
Las cifras pueden parecer irrisorias, pero los defensores de los derechos indígenas afirman que lo que está en juego es algo mucho más grande: la preservación de los últimos vestigios de un modo de vida que prácticamente ha desaparecido de la faz de la Tierra.
«Cuando desaparece una etnia o un grupo humano […], la pérdida es inconmensurable –dice Sydney Possuelo, activista pro derechos indígenas–. El rostro de la humanidad se torna más homogéneo, y la humanidad misma se empobrece».
La interacción de los awá (también conocidos como guajá o awá-guajá) con el mundo exterior ha estado marcada en gran medida por la violencia contra ellos. Hoy por hoy quizás un centenar de los aproximadamente 600 miembros de este pueblo indígena siguen llevando un modo de vida nómada en la selva. El resto, que en las últimas décadas han entrado en contacto con la modernidad, están asentados en poblados de tres de los cuatro territorios indígenas protegidos, un rosario de asentamientos a lo largo de la frontera occidental de Maranhão. La presencia de los awá ha sido un acicate para la protección de 12.300 kilómetros cuadrados de bosque estacionalmente seco que constituyen una zona de amortiguación crucial para los bosques lluviosos más occidentales.
Aunque en tres de las cuatro reservas hay grupos aislados de awá, Arariboia es la única zona en la que todos ellos –entre 60 y 80 individuos– aún están esencialmente no contactados y viven aislados en el núcleo de la reserva. Siguen cazando con arco y flecha, recolectando miel silvestre y frutos del babasu, y dependiendo prácticamente por entero de la generosidad del bosque y de sus fuentes de agua. En su entorno no hay awá asentados que pudieran hacer de intermediarios en la eventualidad de un encuentro con forasteros.
Moteando las colinas y llanuras que rodean el corazón de la reserva hay decenas de pueblos y aldeas donde residen unos 5.300 guajajara. Más allá de las fronteras de la reserva hay cinco grandes municipios cuyo principal motor económico sigue siendo la madera. Con el 75 % del bosque original de Maranhão ya desaparecido, la mayor parte de los rodales de madera valiosa que aún quedan resisten en Arariboia, en los otros tres territorios indígenas en los que viven los awá (Alto Turiaçu, Caru y Awá) y en una reserva biológica contigua. La explotación maderera está prohibida en estas zonas, lo que significa que en este estado el negocio de la madera sea de facto una actividad delictiva.
Pero eso no disuade a los furtivos, que socavan la labor protectora de los poderes públicos con puestos de vigilancia y documentos falsos. Los camiones que transportan los troncos –a menudo sin matrícula– se mueven por vías secundarias que no patrulla la policía y entregan su carga en aserraderos clandestinos fuera de los límites de los territorios indígenas. Esta red ha dificultado hasta tal punto la existencia de los awá que el colectivo de defensa de los derechos de los pueblos tribales Survival International los definía en 2012 como «la tribu más amenazada de la Tierra» al lanzar una campaña mundial en su defensa.
En Maranhão los guajajaras han hecho causa común con los isolados –«los aislados»–, convencidos de que su propia supervivencia está inextricablemente entretejida con la de sus vecinos awá. «La lucha por la salvación de los awá y la lucha por la salvación de la selva son una y la misma cosa», afirma Sônia Guajajara, exdirectora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que busca dar voz a los más de 300 grupos indígenas del país, y candidata a la presidencia brasileña en las elecciones de este año.
Mientras los Guardianes de la Selva de Tainaky hacen un corrillo para decidir qué hacer, una figura sale de una cercana casa de labranza, arranca una moto y se aleja a todo gas, el rostro oculto por el visor polarizado del casco.
«Olheiro!», exclaman los hombres. ¡Espía!
Además de sufrir las intimidaciones de los leñadores, los Guardianes también deben bregar con una red de infiltrados en sus propias filas. Hay informadores atentos a la llegada de las patrullas que corren a dar el soplo a sus pagadores, quienes a su vez alertan por radio a las cuadrillas de leñadores destacados en el terreno.
«¡Tenemos que salir de aquí! –ordena Tainaky–. ¡Nos va a delatar!».
El factor sorpresa es crucial para el éxito de la misión; los Guardianes han de pillar desprevenidos a los leñadores si no quieren caer en una emboscada. En la espesura del bosque, los agentes federales han sido objeto de los ataques de unos leñadores armados hasta las cejas. En un instante pueden verse en el papel del cazador cazado.
«¿Quién sino nosotros va a luchar por los aislados?», me había dicho Tainaky en su casa la víspera de salir a patrullar. Desenrolló un mapa de Arariboia y pasó el índice por sus fronteras. «Los madereros están traspasando todo el perímetro del territorio indígena –dijo, y luego golpeó con el dedo el centro del mapa–. Su propósito es llegar al centro, donde están los isolados. Cuando llegan, ellos no tienen más remedio que salir huyendo».
El organismo responsable de los asuntos indígenas es la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). El Departamento de Indios Aislados y Recién Contactados de dicho organismo ha puesto Arariboia en el primer puesto de la lista de puntos negros amazónicos, aquellos en los que las tribus corren mayor riesgo de contacto inminente. Pero los drásticos recortes presupuestarios que ha sufrido la FUNAI hacen más difícil salvaguardar a las tribus aisladas de las presiones de una economía global ávida de recursos.
Desde la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016, los congresistas favorables al sector empresarial han logrado que se aprueben medidas que reducen la protección de los territorios indígenas en toda la Amazonia. En el proceso, se ha despedido a agentes veteranos de la FUNAI y se han clausurado puestos de control, agravando así el peligro al que se ven expuestas las comunidades tribales brasileñas y los grupos indígenas aislados.
Las peticiones de socorro de los guajajara se han traducido en redadas ocasionales de las fuerzas de seguridad en serrerías clandestinas de las ciudades circundantes e incursiones esporádicas de la policía en la selva para desalojar a los leñadores. Pero a la hora de la verdad los Guardianes han sido abandonados a su suerte y no tienen más opciones que contemplar cómo los camiones se llevan su patrimonio delante de sus narices u obstaculizar las actividades madereras como buenamente pueden.
Todos los días y a todas horas hay trenes de mercancías rebosantes de mineral de hierro que pasan atronando junto a los asentamientos awá de Tiracambu y Posto Awá, en el límite sudoriental de los 1.730 kilómetros cuadrados que ocupa el Territorio Indígena Caru. Todos ellos están haciendo un viaje de 900 kilómetros desde la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo hasta el puerto atlántico de São Luís, capital de Maranhão. Una vez allí, el mineral de hierro –147 millones de toneladas en 2017– se carga en buques mercantes que principalmente ponen rumbo a China.
La extracción de mineral de la mina de Carajás y su traslado hasta las fundiciones de acero de la otra punta del planeta representa un triunfo de la tecnología y una inversión multimillonaria. También constituye una yuxtaposición chocante: este potente símbolo del comercio global pasa a pocos metros de unas gentes que todavía cazan buena parte de su sustento con arco y flecha, y por un lugar en el que algunos integrantes de su tribu –quizá 10 o 12 personas– siguen llevando una existencia nómada en la reserva de Caru.
La construcción de la vía férrea a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 descalabró decenas de comunidades indígenas y partió en dos el territorio awá. A la zona llegó una marea de colonos y especuladores. Ranchos, factorías y hasta ciudades enteras surgieron alrededor de los awá, que pronto se vieron sin acceso a la tierra por la que habían caminado desde hacía generaciones.
«La primera señal de que habían llegado los karaí fue el alambre de espino», me dijo Takamãtxia, usando el término awá que denota al hombre blanco o al forastero. Estaba sentado en medio de decenas de awá con Marco Lima, mi guía y chófer, en un pabellón abierto de Posto Awá, fundado por la FUNAI en 1980 como un refugio para la tribu.
Ruido de disparos
«Nos asustaron los tiros –continuó Takamãtxia, al tiempo que un joven llamado Tatuxa’a traducía al portugués–. Era la primera vez que oíamos ese sonido». Aquel fue el día que los forasteros acosaron a su familia soltando un perro en la selva. Su abuelo murió a causa de los mordiscos. «No corría lo bastante rápido», dijo. El grupo se dispersó en todas direcciones. Algunos se retiraron al norte. Otros, al sur. Nunca volvió a verlos.
«¿Podría ser que mi tío siga en la selva?». Calló un momento. «Pienso que sí».
A medida que más ancianos se ponían en pie, el pabellón entero se fue convirtiendo en un diálogo multitudinario. Todos relataban historias parecidas: la huida despavorida de los intrusos, el rescate final por parte de la FUNAI, las letales epidemias de gripe y sarampión que cundieron en el puesto de control a raíz del contacto.
Por entonces la FUNAI todavía definía su misión de contactar con las tribus y asentarlas en puestos de control como una labor para permitir el desarrollo. Hasta 1987 no adoptó su actual política de no contactar, y fue en parte como resultado de la tragedia que se cebó en los awá. Su política de referencia era y sigue siendo reconocer el derecho de las tribus a mantener sus modos de vida tradicionales sin que nadie del exterior los acose. (Solo de vez en cuando, si un grupo indígena aislado se halla en peligro, se envía un equipo de contacto).
Esa noche Tatuxa’a me condujo a las afueras de la aldea, donde estaba a punto de empezar una ceremonia sagrada para entrar en comunión con los antepasados awá. Un penetrante olor a madera quemada saturaba el ambiente. Los perros ladraban. A lo lejos se oía el traqueteo del tren de Carajás.
Las mujeres pegaban plumas de águila arpía y zopilote rey en la cabeza, extremidades y tórax de media docena de hombres desnudos, todos ellos ancianos de la aldea. Los dibujos de las plumas blancas parecían vibrar en la oscuridad, dando a los hombres un aspecto sobrenatural.
«Se ponen las plumas para que los karawara reconozcan que son personas reales, que son awá –me explicó Tatuxa’a, refiriéndose a los antepasados que vigilan el bosque y protegen a los awá terrenales–. Si no, podrían confundirlos con hombres blancos y matarlos».
En medio de sobrecogedores cánticos ululantes, los hombres danzaban como en trance en torno a una cabaña. Uno por uno entraban y salían de ella dando fuertes pisotones en el suelo como si pretendiesen salir propulsados hacia el mundo de los espíritus. Sin dejar de danzar y cantar, regresaban con sus mujeres e hijos y hacían bocina con las manos para orientar hacia sus seres queridos las bendiciones de los espíritus con los que acababan de encontrarse en su viaje a los cielos.
«La ceremonia nos retrotrae a la época en que todos vivíamos en la selva –me explicó Tatuxa’a–. Nos ayuda a mantener viva nuestra cultura y a proteger nuestra tierra».
No quedaba claro si él, un joven instruido y bilingüe, creía en el mundo de los espíritus. Pero mientras contemplaba aquel espectáculo en medio de los aullidos de unos hombres desnudos que se agachaban y doblaban como poseídos por poderes invisibles, no pude evitar la sensación de que la espada de Damocles pendía sobre un modo de vida ancestral e irreemplazable.
Las tribus de Brasil
En mis viajes por los territorios awá percibí el temor generalizado de que las instituciones públicas creadas para proteger a las tribus de Brasil también corriesen peligro de desintegrarse, el miedo de que los awá fuesen abandonados a la deriva en un mundo mayoritariamente hostil.
A una hora en coche desde Posto Awá llegamos a la aldea de Tiracambu, donde sus 85 habitantes en pleno salieron a recibirnos. Un joven llamado Xiperendjia me invitó a sentarme. «Al Gobierno no le gustamos los indios –dijo–. Tengo miedo de que regalen nuestra tierra». La gente se arremolinó para escuchar. «Los madereros han quemado nuestros bosques –prosiguió–. Y todos los animales (tortugas, monos, pecaríes) están muriéndose. Nuestras frutas se quemaron. Necesitamos ayuda».
Marco Lima agarró mi bolígrafo y lo sostuvo en el aire. «¿Veis este bolígrafo? –gritó–. Es el arma de Scott. ¡Con esto hablará al mundo de los awá!».
«¿Y usted quiere ver las armas de los awá?», replicó Xiperendjia. Los vecinos se esfumaron en sus respectivas cabañas y salieron segundos después, hombres y mujeres, empuñando arcos y hatos de flechas rematadas con puntas de bambú endurecido por el fuego. «¿Ve? –dijo Xiperendjia–. Estas son las nuestras».
Muchos cargos de la FUNAI coinciden con los awá: da la impresión de que el Gobierno está asfixiando a la agencia deliberadamente al cortarle los fondos. «La FUNAI no tiene los recursos necesarios para cumplir con su misión –afirmó un supervisor que quiere mantener el anonimato–. Es como un enfermo de cuidados intensivos».
Los recortes del presupuesto de la FUNAI han reducido el personal del puesto de control que guarda el acceso principal a los 1.170 kilómetros cuadrados del Territorio Indígena Awá a un trío testimonial de civiles desarmados. En este territorio vive un centenar de awá, entre ellos unas cuantas bandas exiguas de nómadas no contactados.
Marco y yo seguimos la carretera deteriorada por las lluvias que descendía desde el puesto de control. De vez en cuando afeaban las márgenes un buldócer herrumbroso abandonado en 2014, cuando el Ejército expulsó a los leñadores y colonos que habían invadido la reserva en masa. Al pie de una ladera entramos en el objetivo de aquellas potentes máquinas, un silencioso mundo de sombras y cegadoras saetas de luz quebradas por un dosel de árboles altísimos y gruesas lianas. A lo lejos chillaban los guacamayos, cuyos reclamos interrumpía un ave llamada guardabosques gritón.
Aparcamos delante de una casa encalada. Habíamos llegado a Juriti, una base de la FUNAI. Un hombre alto con el pelo canoso y rizado se acercó con parsimonia y me estrechó la mano. Se llamaba Patriolino Garreto Viana, llevaba 35 años trabajando en la FUNAI y era administrador del puesto de control de Juriti desde 1995.
Cuando mencioné los buldóceres abandonados, Viana asintió con seriedad. «Sacaron del territorio a 3.000 invasores –dijo, recordando las expulsiones de 2014–. Los blancos se habían acercado mucho, era muy peligroso». La operación despertó amargos rencores en las ciudades fronterizas vecinas, como São João do Caru. Durante meses Viana no pudo pasearse por sus calles. «Era um homem marcado», nos contó.
Nos enseñó el edificio de cinco habitaciones que albergaba sus dependencias y un dispensario improvisado en el que trabajaba una pareja de sanitarios públicos. Un reguero de pacientes awá –chicas jóvenes amamantando a sus bebés, hombres con camiseta ancha y chancletas– entraba y salía por la puerta abierta de la parte trasera.
Pese a las incursiones de los forasteros, dijo Viana, Juriti seguía siendo en muchos sentidos la más protegida de las cuatro comunidades de awá asentados. De sus 89 residentes, la generación más mayor –hombres y mujeres de entre cincuenta y sesenta y tantos años– había sido conducida hasta aquí en el marco de una serie de expediciones de contacto de la FUNAI en los años ochenta y noventa. Han pasado gran parte de su vida en la selva, y sobre todo los hombres siguen teniendo una marcada querencia por ella. «Pasan en el puesto un par de días y vuelven a marcharse», explicó Viana.
Los hombres regresan de sus salidas con corzuelas, pecaríes y tapires. En el porche, ante un reducido público, un anciano llamado Takya interpretó una pasmosa imitación de los gruñidos graves y guturales de un mono aullador. Los awá emplean reclamos como ese para atraer la caza; es parte del inmenso tesoro de conocimiento que ha garantizado su supervivencia durante siglos.
Donde ese patrimonio inmaterial corre más peligro quizá sea en la reserva Arariboia. La denodada labor de Tainaky Tenetehar y los Guardianes de la Selva no ha logrado poner coto a la lacra maderera, ni tan siquiera con el apoyo de la policía medioambiental.
A finales de 2017, en plena ola descontrolada de incendios forestales, algunos de ellos provocados por los leñadores como maniobra de distracción, el Departamento de Indios Aislados y Recién Contactados de la FUNAI levantó apresuradamente un puesto de control en las planicies orientales de la reserva. Se habían registrado avistamientos de nómadas awá aislados cerca de una carretera principal y se temía que pronto no habría más remedio que forzar el contacto –como último recurso– para salvarlos.
«La idea de no contactar sigue en pie», afirmó Bruno de Lima e Silva, coordinador del departamento para la zona de Maranhão, deseando desmentir el rumor de que la apertura del puesto delataba un cambio en la política de la FUNAI. Explicó que era parte de un plan de contingencia.
Los awá no dan muestras de estar dispuestos a dejar de vivir en la naturaleza, dijo Lima. Al menos por ahora parecen estar sanos, y tienen hijos, un claro indicador de que se sienten seguros. «Si deseasen el contacto, acudirían a nosotros».
En mi último día en Brasil, el fotógrafo Charlie Hamilton James y yo alquilamos una avioneta en Imperatriz para sobrevolar la reserva Arariboia con Bruno Lima. Pronto estábamos sobre las colinas ondulantes que se desdibujaban en la distancia en una bruma gris azulada. Solitarios árboles abrasados resistían en campos humeantes.
Algo más adelante se erguían las colinas arboladas del corazón de la reserva. La avioneta se ladeó y desde ella contemplamos el dosel selvático, un mosaico fantástico de verdes intensos y marrones contenidos, moteado aquí y allá por brillantes destellos amarillos de los lapachos en flor. En algún lugar de allí abajo estaban los isolados. Quizá se habían detenido al oír la avioneta y levantaban el rostro para mirarnos a través de los árboles.
«¡Miren!» –dijo Lima, señalando hacia el bosque–. ¡Una pista maderera!». Al principio no la distinguí, pero de pronto allí estaba, una franja parda que serpenteaba por una ladera, desaparecía bajo un grupo de árboles y volvía a aparecer algo más allá. «Están perfeccionando el delito de robar madera –añadió–. Abren carreteras por debajo del dosel arbóreo para que no se vean». Miró por la ventanilla y prosiguió: «Los municipios de la periferia de los territorios indígenas dependen de la madera.
Directa o indirectamente, todas las fuerzas vivas están involucradas en esta actividad criminal». (Los políticos locales rechazan tal afirmación, aduciendo que los esfuerzos por hacer cumplir la ley ya han propinado un varapalo importante al sector maderero ilegal).
Al alcanzar los límites nororientales de la reserva, oteamos un camión con la cabina blanca que hacía cabriolas por la vía serpenteante. La plataforma iba cargada de troncos, como un insecto depredador transportando la presa hasta su nido. Y en su avance hacia el este, en dirección a los aserraderos de fuera de la reserva, no vi que ningún obstáculo fuese a cortarle el paso.